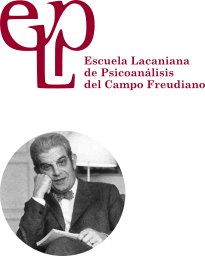El Havre de Aki Kaurismäki. Irene Domínguez Díaz (Barcelona)
Las películas de Aki Kaurismäki me conmueven, me dejan sin palabras. Director de una exquisita sensibilidad, una vez lo escuché decir que nunca corta, ni tira, ni desperdicia cinta. Intenta no repetir jamás una sola toma. Su apuesta estética nos lleva al límite de una belleza casi insoportable. Con él, el bla-bla-bla del lenguaje se ha suicidado. La soledad, la nieve, el blanco, la sordidez, el alcohol y, sobretodo, el silencio, se ponen en contraste con el latido de la fragilidad humana, que es también su máxima potencia. Las miradas, los suspiros, incluso las caladas profundas de sus personajes, fumadores empedernidos, producen un choque, un efecto de encuentro que pareciera casi imposible, surgiendo, con una magia única, una inédita visión sobre lo humano.
En su última película, El Havre, un puerto de Normandía que podría ser muchos otros, es el escenario elegido: el lugar privilegiado del comercio de mercancías; húmedo, frío y lleno de conteiners, cuadriláteros de lata -objeto estrella de muchas de sus películas. Bordeando el escenario, están los pasos de Marcel Marx, un hombre bueno, un bohemio sin pretensiones que ha hecho, gracias al amor, un pacto con la vida. Por eso puede, limpiando botas, ponerse a la altura de la suela de los zapatos de los que pisan fuerte, de esos seres con maletines llenos de contratos, cifras y negocios sin que el odio, el resentimiento o cualquier cosa por el estilo turben su vida; a él no le han robado nada importante. Su actividad le da para vivir sin joder a los demás, llegar cada día a casa, abrazar a su mujer, sorber su sopa y salir al bar de la esquina a tomar la copita de vino blanco que cierra la jornada en compañía de otra mujer que lo aprecia y lo conoce, y con quien, llegado el caso, puede incluso hablar de verdad.
Sin embargo, un incidente casual le posibilita el encuentro con la mirada penetrante y viva de un chico descalzo que necesita de su ayuda para volver a reunirse con su madre. Esa mañana, en el puerto, un conteiner ha sido interceptado con una mercancía que carece de papeles legales. El grito de un bebé pone en alerta a la policía y al abrirlo hacen aparición, bajo la luz del día, una veintena de personas venida de tierras negras. Mercancía ilegal. Sin embargo, en el mismo minuto de abrirse la caja metálica, una mirada del más anciano de todos ellos, le muestra al joven de 14 años el camino de la fuga. El chico escapa.
A partir de este momento, dos interrogantes con presuntos desenlaces catastróficos, se ponen en marcha: por un lado, la policía busca por todos los rincones de la ciudad al chico sin nada, quieren detener su huída y, por el otro, la mujer de Marcel acude al hospital, obteniendo un pronóstico médico temible: algo fulminante parece ineludible.
La rutina cotidiana de Marcel es sacudida por estos dos hechos. El ingreso de su mujer y el encuentro con la mirada del niño dentro del agua, le instan a dejar su tranquilo y apacible plan de vida, y, como si de una película de acción se tratara, se tomará como cuestión personal, ayudar al chico a escapar. Otro personaje clave es el comisario, peculiar funcionario que cumple órdenes pero que, sin embargo, vive atormentado por el dolor existencial de tener una profesión ingrata, puesto que nadie ama a la policía.
El desenlace sorprendente hace sonreír. Marcel Marx no es un perdedor y hace todo lo que puede: conduce al chico hasta un barquero que acepta acercarlo al encuentro con la madre -no por casualidad el garito portuario en el que se reúnen se llama Au return de la mer- por una suma de dinero que reúne los ahorros de toda su vida y la recaudación de un concierto benéfico que hace volver a cantar, por amor, a una vieja gloria del rock barriobajero. Pero en el último momento, el comisario logra llegar al barco. El gato ha pillado al ratón. El hombre gris se sienta encima del escondite que guarda al chico y, entonces, en una reflexión consigo mismo, en un acto solemne, profundamente ético, cambia de bando y encubre al chico, deviniendo la ficha clave de este final feliz. El policía cambia el sentido de su vida, se convierte en un héroe anónimo y contemporáneo y permite dejarse amar.
Por otro lado, la mujer de Marcel, ante la mirada perpleja de sus médicos, se recupera a la misma velocidad que se puso enferma. El pronóstico médico deviene una fantochada y su querido marido la recoge para volver a casa, en donde, la escena final, nos muestra un bello árbol -probablemente un almendro en flor- en el lindar de sus vidas.
El capitalismo, desplegado a lo largo y ancho del mundo, ha convertido en mercancía, no sólo la fuerza de trabajo, sino a los humanos mismos. En nuestro escenario la policía está al servicio de garantizar dicho funcionamiento y esto tiene consecuencias sobre los sujetos. La relación de Marcel con los clientes es con sus zapatos; ninguna conversación, ni comentario, ni intercambio que no sea betún por monedas suplementa todos los encuentros que tiene a diario. Pero a pesar del capitalismo, cada uno posee una fórmula particular de ubicarse en una realidad socio-económica que arrasa con todo. Marcel Marx, por ejemplo, opta por una solución asceta, se mueve con una lógica absolutamente opuesta a la de las leyes que comandan el mundo. Pero también los africanos: son cosas ilegales, pero no para el chico, puesto que el anciano es el que va a indicarle el camino a seguir, como ha sido siempre.
El personaje pseudo-romántico del comisario -muy parecido a tantos otros de sus películas- es el que encarna la posibilidad, siempre presente, de que lo inesperado pueda apuntar hacia la vida. Me recordaba otros de sus personajes, como el asesino a sueldo existencialista de Contraté un asesino a sueldo, revisando su vida ante la aparición de un cáncer, o el del Hombre sin pasado, que, tras quedar amnésico y desprogramado, se hace una vida totalmente distinta.
El Havre es una película sobre como el amor escapa y resiste al capitalismo, es aquello cuya fuerza puede transformar, agujerear, deformar, sorprender nuestra anquilosada manera de ver y estar en el mundo. Alumbra de una forma fenomenal algo que dijo Lacan y que me recordaba un buen amigo: los capitalistas rechazan el amor.
El capitalismo no es una ideología. Su lógica se asemeja a la de la subjetividad humana en su relación con la pulsión de muerte. Freud y Lacan lo dieron a ver: sólo el deseo y el amor, por estar en las vías de la castración, resisten a dicha lógica, puesto que sirven para sintomatizar cada uno de los mundos donde vivimos, logrando transformar el devenir de un sujeto, es decir, su modalidad de goce, y alargando, de este modo, el tiempo en donde todo se precipita a ser destruido.