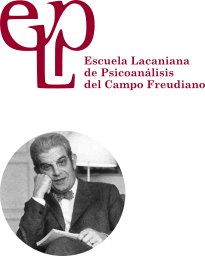¿De quién son las palabras? Alberto Estévez (Madrid)
¿Se pueden robar las palabras? ¿Puedo hacer mías las palabras de otro? ¿Acaso esas palabras no tenían dueño antes de que el otro las hiciera suyas; quizás él a su vez las robase a alguien? ¿Existe alguna posibilidad o procedimiento por el cual las palabras pasan a ser de mi propiedad? Hablar de propiedad respecto de las palabras parece excesivo, no obstante, es habitual escuchar que unas palabras pertenecen a alguien. Bien sea que tratemos de hacerlas propias o que exijamos su pertenencia, las palabras pueden ser incorporadas; efectivamente, es un asunto que afecta al corpo, atañe al cuerpo.
Incorporación es una manera demasiado simple de nombrar el tropiezo que se produce en la llegada al mundo de una masa corporal viva con un sistema de signos, este encuentro produce en los seres hablantes los síntomas, no hay posibilidad de carecer de ellos dada nuestra condición de seres parlantes, asimismo, no hay nada más singular en el sujeto, el síntoma es en cada uno la respuesta a este encuentro, y puede constituirse a la vez en el soporte de su existencia. Dicho esto, el síntoma se revela como la posibilidad de la que se dispone en tanto sujeto para hacer propias las palabras, al estilo de una bisagra que permita articular las marcas en el cuerpo con su causa, la que constituyen dichas palabras.
Al hablar de las marcas que las palabras dejan, pueden éstas pensarse también sobre el papel, entonces hablamos de escritura, aquí la cuestión también toma cuerpo adquiriendo una materialidad, por ejemplo, la de los libros que encierran palabras. La propiedad se establece en este caso con mayor facilidad que en el caso de las palabras dichas, la sustancialidad inherente a la escritura puede convocar a la ley para defender dicha propiedad. Aunque es esencial establecer esta diferenciación entre palabras dichas y palabras escritas, no son las cuestiones legales -aunque lo que inspiró este comentario pudiera hacerlo pensar- de lo que aquí se trata.
The Words (2012), el film codirigido por Brian Klugman y Lee Sternthal, ha sido traducido al castellano por El ladrón de palabras, título éste que no respeta el original e introduce una interferencia en forma de sanción respecto de lo que la trama de la película plantea. Un joven (Bradley Cooper) que pretende ser escritor, encuentra de forma accidental una novela aparentemente extraviada y anónima, y sin cambiar una sola coma se dirige al editor que no duda en publicarla, obteniendo un éxito tan rotundo que pasa de ser un absoluto desconocido a convertirse en el escritor del momento. Inesperadamente, al haber sido publicada, es, si puede decirse así, la publicación la que encuentra a su verdadero escritor, un anciano (Jeremy Irons) que escribió esa novela en el París de finales de la Segunda Guerra Mundial y que se dirige al joven triunfador para contarle su historia: ¿Crees que puedes apropiarte de la vida de un hombre y no pagar un precio por ello?
Podemos imaginar el trance que supone para el protagonista, encantado con su nueva y acomodada vida, la aparición de este anciano reclamando la autoría del relato. Es este punto el que el guión elige para plantear al espectador una cuestión que va más allá de la culpa, y al hacerlo, inmediatamente la película se aleja de planteamientos superficiales tan manidos como el de que cometemos errores pero estos tendrían arreglo o incluso podrían llegar a borrarse, y el personaje retomaría su vida si cabe con un plus añadido, habiendo aprendido algo del error y haciendo su propósito de enmienda: no volverá a suceder. Necia manera de pretender extirpar nuestros errores, o intentar convertirlos en una ganancia, tratando de metabolizar ésta en una falsa felicidad que reniega del drama derivado de nuestra condición de sujetos, pero que tantas veces es el paso habitual subsiguiente en este tipo de narraciones y de muchas psicoterapias.
La elección del guión de The Words es otra, su interés reside en interrogar la posición ética, obligando al personaje, el joven, a que soporte el error cometido, un error que no se puede borrar, no quedándole otra alternativa que vivir con ello; al hacerlo así le da la única posibilidad para asumir la responsabilidad que le compete en esta historia. Pero esto, lejos de ocurrir per se, ensaya primero la vía necia, y en el colmo de la desorientación, el joven se dirige al anciano para restituir el daño de dicho error, entregándole todos los beneficios que obtuvo por la novela, un sacrificio que devolverá el equilibrio a su conciencia y la estabilidad a su vida, pero el anciano lo rechaza, y ese no sume al joven en la perplejidad cerrando la puerta de toda posible rectificación. El anciano, no es por casualidad que no tenga un nombre, encarna la ética de un deseo de la que se desprende que no todo es posible, tampoco jugar a como si no hubiera pasado nada; nuestras decisiones tienen consecuencias y en ocasiones pueden llegar a cambiar una vida, destruyendo lo que ésta nos ofrece y complicando nuestra existencia hasta convertirla en desgraciada. El anciano es un superviviente de su propia vida, probablemente por eso no tiene nombre, porque podría tener cualquiera, y con su respuesta invita al joven a que tome posesión de sus propias palabras, que ponga en juego algo de lo suyo.
No parece fácil, efectivamente, la tarea que se le presenta al joven. Se trata de un saber que convoca al cuerpo; no es fácil tomar posesión de aquellas palabras que nos han marcado y que rigen nuestra ficción particular, ficciones que dirigen nuestras vidas y que pretendidamente dan cuenta de todos nuestros actos; desde luego que no. No soy quien yo creía ser, y me aterra no conseguirlo nunca, confiesa desesperado, porque efectivamente algunos velos han caído y la aparición de la angustia se produce ante lo que esta nueva claridad le permite atisbar de sí mismo. Pero la película, en una nueva vuelta de tuerca, en un más difícil todavía, nos da a ver que tanto la historia del joven como la del anciano pertenecen a la ficción que narra una novela, maniobra que abunda en la hipótesis que subyace al guión: no hay realidad posible, no existe realidad que no esté parasitada por la ficción particular de cada uno. Nos han hecho creer durante toda la película una historia que habría sucedido entre París y Nueva York, con sus alegrías y con sus dramas, pero de pronto confirmamos que dicha historia es la ficción de alguien, en este caso, de un reconocido novelista (Dennis Quaid) que acaba de publicar su última y esperada obra a la que está dando lectura en el fastuoso acto de presentación de la misma.
Ahora todo cobra una nueva luz que confirma el despropósito del título en castellano de este film; no hay ningún ladrón de palabras, no tenemos otra posibilidad que dirigirnos al Otro para tomarlas, quedando de nuestra cuenta si decidimos o no hacerlas nuestras. Como seres parlantes, es con palabras que construimos la realidad y por ello realidad y ficción no solo se funden sino que resultan inseparables.
El novelista abandona la celebración en torno a su novela con una atractiva joven (Olivia Wilde) que acepta la invitación a la casa del escritor. Una vez allí, entre una copa y otra, ella lo interpela acerca de la historia narrada porque quiere saber; dime la verdad, ¿qué ocurrió realmente?, quiere saber qué hay en ese relato de él mismo, le pide que le muestre las marcas que lo han llevado a producir esta escritura, y es ahí donde el sujeto retrocede ante esta pregunta, que es la pregunta por lo que lo aflige, la causa de su dolor, y solo acierta a decir tienes que elegir entre la vida y la ficción, ambas están muy unidas, pero nunca llegan a tocarse.
Un intento insuficiente como para conseguir ignorar lo que esa pregunta ha desatado, el impacto se ha producido, y como por ensalmo el tono frívolo de la cita se disuelve, el escritor invita a la joven a marcharse desbaratando las promesas de una noche juntos, la conversación ha terminado, el diálogo caduca, y se queda solo, recreando la historia que ha escrito, rememorando aquel punto concreto, la escena de la novela que relata una reconciliación, la del joven protagonista de su historia con su esposa. Es ahora cuando podemos entender esta escena como expresión de un anhelo, un deseo, la parte de una escritura que busca tramitar un vacío, enjugar la pérdida que le ha causado su fracasado matrimonio, que aún hoy, años más tarde, tiñe su vida de dolor y frustración; sensación que no conjura, más bien redobla, la alianza que todavía luce su anular.