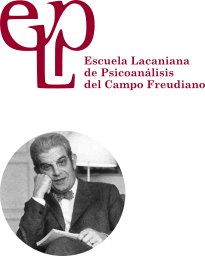Culpa y castigo*. Manuel Fernández Blanco (La Coruña)

Los recientes episodios de violación grupal a dos niñas (una de ellas disminuida psíquica) protagonizados por grupos de menores (sólo uno de los imputados es mayor de edad y algunos no llegan a los 14 años), han reavivado la polémica sobre la posibilidad de cometer delitos graves desde la impunidad o el castigo leve.
Si estos hechos nos golpean tanto es porque necesitamos seguir creyendo en la inocencia infantil. Esto explica la tendencia a restar responsabilidad al sujeto que ha cometido el acto y a poner el acento en la responsabilidad colectiva. Por eso se repite, como una letanía, que todos somos culpables, que la sociedad en su conjunto es culpable. Cuanto más se culpabiliza a la sociedad, más inocente resulta el auténtico culpable que pasa a ser también una víctima. Víctima, en su caso, de la mala educación. De este modo obtenemos una ecuación muy curiosa: el goce del delincuente es individual, pero la culpa es social.
Debemos saber que lo primario en el ser humano no es la civilización, es la apetencia instintiva. Por eso, en un primer momento, el niño sólo renuncia a las conductas que los adultos y la sociedad juzgan inadecuadas en presencia de quien las prohíbe, porque lo juzgado malo puede ser placentero. Por este motivo no existe educación que no incluya alguna dosis de coerción.
Sólo en un segundo momento el niño, por temor a la pérdida del amor de los padres, interioriza las prohibiciones y se hace vigilar por su propia conciencia moral. Es en este segundo momento, entre los 5 y los 7 años, cuando surge el sentimiento de culpabilidad, los autorreproches y el autocastigo.
Cuando un niño o una niña pequeños nos sorprenden con la pregunta: ¿mamá, me quieres?, podemos estar seguros de que se sienten culpables por alguna trastada o desobediencia.
Por lo tanto, desde una edad muy temprana, un niño sabe lo que está bien y lo que está mal. Pero algunos se quedan fijados en ese primer momento evolutivo en el que sólo se detienen si alguien se entera y sanciona la fechoría. Para estos, la conciencia moral es mucho más laxa y el límite sólo viene del exterior.
¿Qué ocurre entonces si a la ausencia de límite interno le sumamos la impunidad social? En ese caso la ausencia de sanción provocará la repetición, pero, al contrario de lo que se cree, no por el sentimiento de impunidad sino por la necesidad inconsciente de castigo. Dejar a un menor sin el castigo proporcional a su delito es desprotegerlo frente a sí mismo.
* Publicado en "La Voz de Galicia". Con la amable autorización del autor.