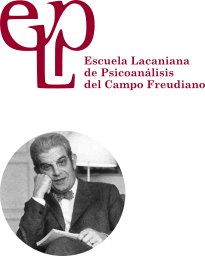Apuntes sobre la supervisión institucional*. Margarita Álvarez (Barcelona)

Las instituciones pueden pensarse como defensas colectivas frente a lo real del goce. Estas defensas adquieren su consistencia de distintas maneras: a través de los ideales con los que sus distintos miembros se identifican, por las normas con que se organizan o con el saber en el que se sostienen.
En su afán de regulación del goce, de que las cosas marchen, las instituciones tienden a servirse de protocolos y tratamientos de aplicación universal. De este modo, adquieren consistencia y, al mismo tiempo, padecen de ella.
La universalización tiene como fin taponar la inconsistencia del Otro, allí donde surge la singularidad del goce. Pero el tratamiento que una institución le da, no lo elimina. La modalidad de regulación que instituye vehicula, a la par que esconde, una modalidad de goce propia que permanece como un punto ciego institucional. En tanto lo simbólico no alcanza a regular el real que él mismo genera, las instituciones no pueden más que fallar su cometido.
Todas las instituciones cojean
Podemos pensar las dificultades que los miembros de un equipo enfrentan en el trabajo institucional como puntos de impasse ante el encuentro con un real que les confronta con lo imposible de soportar. Puede ser relativos: 1) A la tarea que le es específica; 2) a su propio funcionamiento. Para abordar estas dificultades, se puede recurrir a un trabajo de supervisión, sea clínica o sea institucional. Ambas tienen objetivos y funcionamientos diferentes.
La supervisión clínica en el ámbito institucional se ocupa de la construcción de un caso, de la extracción de su singularidad, en definitiva, de su elucidación. La supervisión llamada institucional, sin embargo, se centra en el equipo mismo y su relación con el funcionamiento de la institución, así como en las modalidades de lazo social que los miembros establecen entre sí; en otras palabras, el objeto de la supervisión, el caso a construir, no es un tercero ausente sino el equipo mismo, que está presente. Al haber, en la primera, una distancia respecto el objeto a tratar, las coordenadas estructurales parecerían facilitar, aunque ello no lo asegure, el trabajo de supervisión, mientras que, en la segunda, esa distancia debe construirse.
Me propongo hacer, primero, algunas reflexiones sobre este último punto e ilustrarlas con una experiencia en la que participé hace años como miembro del equipo de una institución dedicada a la salud mental; en segundo lugar quisiera hablarles de otra experiencia que tuvo lugar hace ahora cuatro años, cuando volví a entrar en contacto con dicha institución como asistente a la presentación de enfermos que la Sección Clínica de Barcelona realiza en su seno, y que me enseñó que no se trata tanto de crear dispositivos específicos: lo que está en juego es el discurso analítico.
La supervisión como lugar y como función
El término supervisión viene de mirar desde lo alto y hace referencia por lo común a una visión superior, una compresión más global de lo que ocurre. La supervisión es, en este sentido, considerada como una situación en la que alguien más experimentado acompaña a alguien que lo es menos en el aprendizaje o el cumplimiento de una tarea. Sin embargo, Lacan critica todo lo que refiera la supervisión al insigtht, a la comprensión. En la supervisión, se trata de una escucha (1).
Siguiendo esta orientación, quiero plantear que la supervisión, más que una situación es un lugar y, en tanto tal, requiere de un vacío para existir. La supervisión requiere en primer lugar dejar vacío el lugar de la verdad, lo que es solidario con la fórmula lacaniana no hay Otro del Otro. Esto modifica necesariamente la relación con el saber.
En la supervisión institucional, hay que situar qué idea del saber tiene el equipo. ¿Se trata del ideal de un saber único que estaría en manos de algunos y al que todos deberían aspirar y adaptarse? Un ideal así desautorizaría cualquier otro saber, lo que podría dar lugar a la rivalidad o a la desresponsabilización. El hecho de que por lo general los diferentes saberes no coexisten en organizaciones horizontales sino verticales, reguladas por relaciones de jerarquía, facilita la pendiente hacia el conflicto. También puede ocurrir que, al tratar de defender la autoridad que se sustenta en el saber y la experiencia de cada uno, se rechace la autoridad jerárquica. En estos casos, encontramos una manera común de borrar el lugar de S(%): un autorizarse a saber desautorizando el saber del otro. El supervisor puede ser llamado a ocupar un lugar de saber sin fisuras para dar la razón a uno u otro, es decir, para perpetuar el conflicto.
La primera experiencia
Tuvo lugar en una comunidad terapéutica que había nacido, en 1977, bajo el lema La libertad es terapéutica, tras la estela de la antipsiquiatría y del movimiento previo a la reforma psiquiátrica que se puso en marcha en España a finales de los 70. Al poco tiempo, sin embargo, se convirtió en un servicio concertado y pasó a formar parte de la naciente red de salud mental transformada en una unidad de agudos. Este paso introdujo cambios tanto en la población asistida como en la propia organización y las relaciones que los miembros del equipo mantenían entre sí, que rápidamente se jerarquizaron. Las dificultades surgieron. Por lo general, tenían relación con la no aceptación de los distintos saberes vinculados a las distintas formaciones y funciones.
El malestar cristalizó en identificaciones sólidas por estamentos, lo que no hizo sino empeorarlo. Para encontrar una salida, se decidió abrir un espacio regular de supervisión institucional, de asistencia obligatoria. El supervisor era un psicoanalista que trabajaba en la línea de la entonces llamada psiquiatría de sector -actual psiquiatría comunitaria.
Las propuestas de trabajo oscilaron entre: 1) Hablar directamente de los problemas del equipo; y 2) abordar distintos puntos del trabajo institucional, tratando de construir, a través de la teoría, una distancia que permitiera una elaboración sobre el conflicto. Ninguna de las dos propuestas funcionó. La palabra, para hacer referencia a un sintagma célebre de la época, no circulaba y las posiciones se mantuvieron más o menos intactas. Cada uno parecía esperar de la supervisión que el otro rectificara, que el supervisor validara la propia verdad, que dirimiera la buena manera de hacer las cosas, el buen funcionamiento.
Pero el supervisor tiene una función de escucha, lo que es incompatible con una posición de amo. No se trata de una escucha impotente o fascinada, que favorezca la queja o dispare la obscenidad. Se trata de una escucha que devuelve al otro su mensaje en forma invertida. Esta escucha, como señaló Jacques-Alain Miller hace dos años (2), es una respuesta. Pero una respuesta que no obtura S(A -barrada-) y, por tanto, favorece la emergencia de un nuevo decir, de una nueva relación con el dicho (3).
El objetivo de una supervisión no es transmitir o construir un saber que sirva para todos, que haga reinar el acuerdo en el equipo. Se trata, más bien, de que sus miembros aprendan a soportar el encuentro con S(A -barrada-), es decir, a manejarse con la inexistencia del Otro, lo que les ayudará a regular su relación con el ideal, a descompletar el saber y a encontrar un buen uso de las normas, que contraríe el para todos institucional.
La función de la supervisión es velar por abrir ese lugar en la institución, pero poder hacerlo o sostenerlo no es solo tarea suya. Por eso, la supervisión debe ser voluntaria. Los participantes han de poner en juego su propio deseo, lo que conlleva aceptar el trabajo propuesto y participar en él. Si no, la supervisión se desliza hacia el automatón con consecuencias sobre la formación, que queda necesariamente tocada.
Una experiencia nueva
Hace algunos años, volví a tener contacto con la institución mencionada. La Sección Clínica de Barcelona llegó a un acuerdo con ella para realizar en su seno presentación de enfermos.
Lo relevante no es si aquella institución seguía siendo o no la misma que yo había conocido muchos años atrás -seguramente, muchos aspectos del equipo, de la institución y de las exigencias asistenciales habían experimentado importantes modificaciones-, lo que me interesa subrayar es la modalidad distinta con la que se presentó el trabajo y sus efectos, también distintos: los miembros del equipo asistencial no fueron obligados a asistir pero sí invitados a hacerlo y, asimismo, a participar de forma activa: a retomar los puntos de interés o de dificultad que les surgían, es decir, sus propias preguntas, y a trabajarlas en un seminario clínico aparte. Rápidamente empezó a movilizarse un interés por la reflexión y el estudio entre varios de ellos, que tuvo efectos de formación en su práctica clínica. Para mi sorpresa, la presentación de enfermos se convirtió, en dicha institución, en un lugar de escucha, un lugar de respuesta.
Estas dos experiencias me enseñaron que no se puede determinar de entrada qué dispositivo será apto para crear ese lugar. No es una cuestión de encuadre o de técnica sino de discurso y de posición, dos cuestiones estrechamente vinculadas, ambas, con el deseo del analista.
*Extracto del texto preparado en el marco del Encuentro PIPOL 4 y publicado originalmente en francés en La petite Girafe 30: Pas sans réponse. Paris: Institut du Champ freudien, octubre 2009.
Notas
1. J. Lacan. El Seminario, libro 1: Los escritos técnicos de Freud (1953-1954). Barcelona: Paidós, 1981, p. 120.
2. J.-A. Miller. Hacia PIPOL 4 (2007). En: Revista Freudiana 52. Barcelona: CDC-ELP, 2008.
3. J. Lacan. "Conferènces et entretiens dans des Universités Nord-américaines" (1975). En: Scilicet 6-7. Paris, Seuil, 1976.