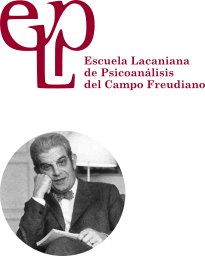Una evidencia clínica: No todas las infancias son iguales. Margarita Alvarez (Barcelona)

La frase del título, no todas las infancias son iguales, parece obvia. Pero resulta que un psiquiatra basándose en la llamada medicina basada en las evidencias planteó lo contrario el otro día en Millenium, un programa de TV3, dedicado en la ocasión a la vigencia de Freud. Él afirmó que todas las infancias son iguales. No habría nada en la historia del sujeto que permitiría situar sus síntomas o sus malestares. Conclusión: no se puede hacer nada con ello más que resignarse a estar enfermo y a tomar medicación toda la vida, porque además -añadió- la medicina no cura.
Dejemos de lado esta segunda idea aunque, en el campo de la llamada salud mental, sí resulta bastante evidente que los tratamientos farmacológicos no curan -lo cual no quiere decir que no ayuden en algunos casos. Centrémonos en la primera idea: ¿Hay algo menos evidente que la idea de que todas las infancias son iguales?
Resulta sorprendente, y más aún lamentable, que una frase así pueda ser dicha por un profesional ya que, podríamos pensar que no se necesitan siquiera estudios específicos para saber que no todas las infancias son iguales: los niños vienen al mundo y crecen en medios sociales y familiares totalmente distintos, con padres que les cuidan, que les descuidan, que les maltratan, incluso que les matan en un medio estable, inestable, peligroso, difícil, mortífero
Si tomamos la cuestión desde la perspectiva del ambiente, podemos plantearnos por qué tendría que haber leyes específicas de protección a la infancia si todas ellas fueran iguales. ¿No será porque no lo son? ¿No será que la infancia es un momento en que aún se necesita al otro y que ese otro no siempre hace las cosas medianamente bien? ¿No será que es una época de formación, de construcción incluso, en el que se sientan las bases de la edad adulta y debe velarse especialmente por ella?
Si da igual lo que pase, si todas las infancias al fin y al cabo son iguales, ¿por qué velar especialmente por los derechos de los niños? Por qué tiene que prohibirse por ejemplo los actos pederastas, sobre todo en el caso de los niños que participan voluntariamente en ellos, si al fin y a cabo todas las infancias son iguales? ¿No se trata de proteger, en este último caso, al niño del adulto y, también de sí mismo, en los casos que no alcanza a discernir aquello que puede tener consecuencias nefastas para él?
¿No es evidente que las condiciones ambientales afectan? ¿Es algo tan extraño pensar que, por ejemplo, en una sociedad con una educación muy represiva, como lo era la española hace 30 o 40 años, se encontraba con frecuencia individuos que sufrían de excesiva inhibición mientras que en una sociedad claramente permisiva, como la nuestra ahora, es frecuente encontrar individuos con falta de la necesaria inhibición, es decir, con problemas serios de autocontrol? ¿Ha habido una mutación en los niveles o la calidad de nuestros neurotransmisores o han mutado las condiciones sociales?
El problema se complica porque esa posición cínica, esa ideología reaccionaria que plantea todas las infancias son iguales añade que la única solución a nuestros problemas es medicarse, lo que no deja de ser drogarse legalmente. Y lo hace apelando al progreso de la ciencia, para criticar a quienes pensamos lo contrario y no reconocemos siquiera como significativas desde un punto de vista clínico las evidencias que esgrimen como incuestionables. Y, en nombre de la ciencia, cuando los niños, o los exniños, es decir, los adolescentes o los adultos, tienen problemas, no dejan de atribuirlos a algún oscuro es decir, no evidente, no demostrado- trastorno genético, que sin duda consideran debe medicarse y, en muchos casos, especificando que lo tendrá siempre, porque el individuo ha nacido así: tiene alguna insuficiencia neuroquímica que le hace indefectiblemente depresivo, pesimista, suicida o adicto potencial Así, sin más, eso que le ocurre -dicen- no tiene nada que ver con él por lo que tampoco puede hacer nada para cambiarlo. Dejemos su historia de lado, ¡que no importa!, lo imprescindible es que se medique. Y cuando no se cura, se corrobora la evidencia de que el individuo está enfermo, es más gravemente enfermo, cuando no se le reprocha ser un paciente resistente.
Pero, ¿esto es científico? ¿Es siquiera evidente? ¿Por qué invocar a la ciencia y no a la religión para justificarse? La ciencia no es la religión, vino históricamente a sustituirla. Pero, como Freud vaticinó, no nos será tan fácil librarnos del pensamiento religioso porque tiene una importante función: el consuelo. La religión nos tranquiliza al darnos la posibilidad de creer en un Otro superior a nosotros que tiene el secreto del sinsentido de la vida y que al final nos lo aclarará todo y, en el caso, divino, remediará las injusticias de la existencia. Se trata de un Otro que lo sabe todo, y si aún eso no ocurre -como es el caso de la ciencia-, lo sabrá, por lo que hay que creerle, confiar ciegamente en él.
¿No es ésta la función que la ciencia tiene hoy en día para muchos? ¿No se hace con frecuencia un uso religioso de la ciencia que, en sí misma, es importante pero bastante más modesta que Dios.
No tengo la intención aquí, por supuesto, de negar los avances de la ciencia ni las importantes repercusiones positivas que muchos de ellos tienen en nuestras vidas. Se trata de poder reflexionar también sobre las consecuencias negativas: ¿Qué supone vivir en la era de la ciencia? ¿Cómo nos afecta? En esta época donde faltan ideales sólidos y, con ello, referencias que no sean de todo a cien, ¿no hay quienes tratan de convertir la ciencia en un Ideal de los de antes, con mayúsculas, una boya sólida a la que amarrarse para no naufragar?
¿Nos preguntamos qué efectos tiene el borramiento que la ciencia produce de lo subjetivo en beneficio de lo empírico? Y, qué pasa con la subjetividad entonces, es decir, con lo más particular de cada uno de nosotros? ¿Qué lugar se le da? ¿No corremos el riesgo, de tener cada vez más un estatuto de objetos mudos que no pueden decir ni decidir nada respecto a las cosas que les competen -porque algunos técnicos con criterios pseudocientíficos ya lo han decidido- mientras que se nos incita a decir libremente todo lo que se nos ocurre en todas partes, en nombre de la libertad de expresión, con un blablablá sin sentido e imparable?
Es preocupante que mientras las instituciones sanitarias muestran su preocupación por el alto nivel de consumo de alcohol y drogas en nuestra sociedad, guardan un total silencio respecto al hecho de que los distintos grupos sociales nunca habían estado tan medicados psiquiátricamente. Cuando se habla de recortar el gasto sanitario, lo que está en cuestión es dar medicamentos más baratos no medicar menos parece que para el año que viene la Generalitat de Catalunya tiene la intención de "recortar el gasto" en medicación psiquiátrica para adultos y de aumentar el presupuesto para la medicación infantil, lo que hay que leer como en primer caso medicar igual pero más barato y, en el segundo, medicar más.
Pero volvamos al ideal de las evidencias. El ser humano vive desde que se tiene constancia sin encontrar la última respuesta a los agujeros de la vida y la existencia. La solución que ha buscado tradicionalmente para soportarlos ha sido la religión. Pero ahora que no todo el mundo recurre a ella, se buscan sustitutos. Y podría pensarse que algunos querrían hacer de la ciencia la nueva religión, la religión del siglo XXI.
Quizás tenemos que acostumbrarnos a que esos agujeros con bastante seguridad -en el mejor de los casos- nos acompañarán siempre, más allá de todos los progresos esperables de la ciencia.
El psicoanálisis acepta esos agujeros y reconoce que hay cosas que no sabe, pero afirma que hay otras que sí.
Por ejemplo defiende la evidencia de que no todas las infancias son iguales. No solo porque, como dijimos, el ambiente y la familia en que crece un niño no es igual en todos los casos -incluso entre hermanos pueden experimentar variaciones importantes- sino porque, para él, es evidente que no todos los niños son iguales y responden del mismo modo siempre, es decir, de un modo programable.
Para el psicoanálisis, el ambiente -sea la sociedad o la familia- influye pero no determina todo. Está también lo subjetivo: lo que importa es lo que el niño pensó de eso que le ocurrió, cómo lo elaboró, qué solución encontró. Esta solución que sirve para un sujeto puede muy bien no servir para ningún otro.
Los síntomas infantiles a veces indican una solución que no se encuentra o que no funciona; los síntomas adultos, una solución que ha dejado de funcionar.
¿Por qué fue así, por qué un niño pensó lo que pasaba de un modo y no de otro? No lo sabemos. Pero sí sabemos que, a partir de que eso ocurrió, quedó fijado y el niño fue construyendo sobre ello.
Y es con esto que el psicoanálisis trabaja, no con lo que ocurrió. No solo porque esto último forma parte del pasado y está fuera del alcance, sino también porque la historia no es la realidad objetiva sino una interpretación tanto la Historia como la pequeña historia de cada uno.
Esa interpretación puede modificarse -como vemos asimismo ocurre en cada generación con frecuencia respecto a las interpretaciones sociales. Y esta posibilidad inherente a la idea de historia, es lo que permite al psicoanálisis trabajar: el sujeto no modifica lo que ocurrió pero sí la relación que tiene con ello, que es lo que en el fondo importa porque tiene efectos sobre el malestar.
La interpretación que un sujeto hace no puede preverse, ni evitarse mediante el consejo o la sugestión; no puede asimismo incrustarse en el cerebro Y tampoco debería medicarse -a no ser por supuesto que el sujeto esté claramente delirante y ello ponga en peligro su vida o la de otros.
Cuando una interpretación causa problemas, se puede trabajar pero eso no quiere decir que el psicoanalista prescriba al sujeto cómo ni qué debe pensar. No hay la buena interpretación ni una interpretación que sirva para todos.
Se trata de que un sujeto encuentre cómo esa interpretación que hizo de los acontecimientos de su vida marcó en adelante, sin saberlo, la lógica de su vida. Y el objetivo no es que el sujeto se conozca mejor sino poder separarse de ella y sufrir menos.
El analista dirige la cura, no la vida del sujeto. Por eso no consideramos que alguien que hace un análisis sea un paciente sino alguien activo: un analizante.
Es evidente que las interpretaciones difíciles que un sujeto ha hecho se modifican con un análisis, -aunque desde luego esa modificación lleve su tiempo-, y que las personas viven mejor luego. El psicoanálisis sostiene que se puede vivir mejor y hace una oferta al respecto. No trata de negar el sinsentido de la vida ni queda detenido antes sus agujeros. Ayuda a hacer algo con ellos. Ésta es una evidencia. Que otros, invocando nuestro bien, el bien de todos, hacen justo lo contrario, también lo es.