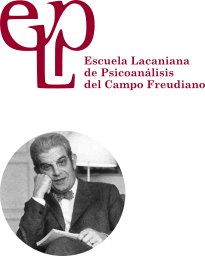Limpieza lingüística
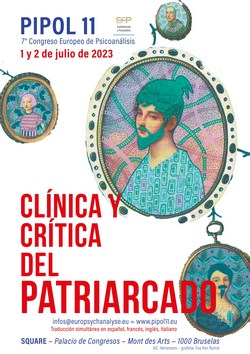
Voy a aprovechar que nuestro encuentro se enmarca en una serie más amplia sobre Clínica y crítica del patriarcado para centrarme en uno de los aspectos más polémicos de esta nueva lucha política e ideológica a escala global, el llamado lenguaje inclusivo. Un movimiento que dice retomar la bandera de la no discriminación y la igualdad de género, y promueve en los distintos países una serie de cambios en el lenguaje, tanto en el léxico como en su estructura. Se presenta como heredero de la filosofía francesa postestructuralista y deconstruccionista, de Foucault a Derrida, pero sobre todo en la interpretación que de ellos hiciera la filósofa norteamericana Judith Butler.
Recordemos que su propuesta partía de una sustitución del sexo por el género (gender), llevando su disputa al ámbito estrictamente social, donde se entiende el género como efecto de un montaje cultural, en principio de la cultura dominante; donde la existencia de unas fallas permiten también su desmontaje. Queda entonces aprovechar estas fallas para una lucha que puede desde dentro cambiar el orden de las cosas. Un ejemplo de este pensamiento nos lo da su versión de la performatividad, un término que proviene de los enunciados performativos de Austin, pero difuminando su límite. Los enunciados performativos, cuando se ajustan a una condición previa, se convierten en actos al ser expresados. En la teoría de Butler esta condición inicial queda diluida, y todavía más en las interpretaciones posteriores, que han radicalizando las posibilidades de intervención. En resumen, esta sería la base ideológica del movimiento.
Esta nueva perspectiva impulsa, desde las universidades americanas, una nueva versión del feminismo que se extiende a otras áreas: los estudios poscoloniales, el movimiento woke… El denominador común, un activismo que se pretende antidiscriminatorio, que, por un lado hace una lectura de la historia como dominación patriarcal y por otro, ofrece una teoría con capacidad para combatirlo a través del empoderamiento. ¿Para qué perder el tiempo con infinitas luchas de clases cuando podemos intervenir directamente en nuestros cuerpos, en nuestros afectos, o en aquello que nos configura y moldea la cultura, el lenguaje?
Esta creencia en las posibilidades de acción directa conducirá a una serie de impases, a los que este pensamiento responderá con una nueva radicalización. Lo veremos en la propuesta del lenguaje inclusivo, pero me interesa destacar de entrada una paradoja respecto al afecto que lo acompaña. Mientras los avances sociales son evidentes en el último siglo, el sentimiento de discriminación y de victimización últimamente se ha disparado. Ya no podemos pensar por fuera de esta polaridad. Queríamos salir de un binarismo y hemos ingresado en otro, uno que se apresta ahora a señalar al lenguaje como la base y reducto último de la discriminación. Así es cómo este campo de batalla ha cobrado hoy en día una dimensión espectacular, convirtiéndose en la nueva punta de lanza del movimiento. Si el machismo ha anidado en el lenguaje, es preciso proceder a su limpieza, tanto en el nivel de los usos como de las estructuras.
El resultado, una intervención de la lengua inédita en la historia de la humanidad. Porque hasta ahora se admitía que los cambios sociales tenían su eco en ese cuerpo vivo, común a todos los hablantes, que es la lengua, donde se acababan trasladando los nuevos usos admitidos, pero ahora asistimos a un proceso inverso, la creencia de que cambiando la lengua, cambiaremos la sociedad. Bien es cierto que, como programa político, no es nuevo, ha sido la ambición última de todo régimen totalitario, como bien recogió Orwell, pero ahora el movimiento purificador no emana de las élites dirigentes sino de las calles, y sobre todo de las universidades, que han desplazado a las élites en el papel de policía de la lengua. Una paradoja que ha sido destacada por varios lingüistas. En efecto, el ataque a las Academias de la lengua (cuya actitud se podría calificar de democrática, por recoger lo que emana del uso común), se realiza ahora por parte de una minoría que intenta imponer un uso particular, no consolidado de la lengua (por tanto, no democrático). El mundo al revés. Avanzo ya una sospecha que quizá os sorprenda. ¿No será esta minoría la encarnación de la verdadera ideología dominante?
Acotaré el ámbito de lo que me interesa tratar, la polémica generada a partir de la interpretación del uso del género en la lengua. Concretamente, el ataque que sufre el género lingüístico masculino como género “no marcado” (es la expresión técnica), es decir, cuando se usa como genérico, esto es, cuando habla de la clase y no del subgrupo. Voy a intentar mostrar con ejemplos el malentendido en el que dicho ataque se sustenta para ir después a la visión del lenguaje y del verdadero alcance de la intervención política que se pretende.
Sobre el uso del masculino genérico, como género gramatical no marcado (por ejemplo, si digo que os hablo a vosotros, no estoy excluyendo a nadie), pesa la interpretación de ser un reflejo de un modelo de relaciones patriarcales que invisibiliza a las mujeres. El problema no estaría en ese aspecto superficial que es el léxico, como lo es también en la lengua la fonética y la escritura, sino en la estructura del lenguaje, en su gramática. ¿Qué puede haber de cierto en dicha acusación? ¿Son las lenguas sexistas, cuya estructura podemos y debemos intervenir, o estamos ante un intento de asaltar el carácter simbólico de la lengua? Y en caso de éxito, ¿cuáles serían sus resultados?
Una de las principales paradojas de estas teorías es que, tras pretender evacuar la noción de sexo por otra más fluida, el género, acaben introduciendo el sexo donde no lo había, en el género gramatical. Pero empecemos por lo que es el género gramatical y por qué no se debe confundir con el sexo.
Dado el alcance universal de la propuesta, es preciso decir algo del funcionamiento de las lenguas y de cómo evolucionan. Los lingüistas, los que derivan del estudio de las lenguas unas leyes de su funcionamiento, constatan que los únicos propietarios de las lenguas son los hablantes y es el uso que hacen de ellas lo que las conforma. Naturalmente, los usos reflejan las sociedades y los cambios que en ellas se producen. Cuando las sociedades cambian se introducen nuevos usos en el léxico, pero raramente en la gramática. Hasta la fecha, dichos cambios no han tenido éxito si venían de decisiones conscientes y programadas.
Podemos añadir en este punto una cita de Derrida, de su libro Lengua por venir1, donde habla de la necesidad de ser dócil a la lengua, lo que no es en absoluto incompatible con la participación activa: “Si escribo con la autoridad incisiva, decisiva de alguien que hace llegar algo, que hace lo que dice, no se llega a nada. Para que algo llegue, es decir me llegue o llegue de la lengua, hay que renunciar a la autoridad performativa que decide lo que llega. Si quiero hacer llegar algo, nada llega”. Recojo esta cita, omitiendo los testimonios sobre todo de lingüistas, en la mayoría mujeres, que son en realidad la base de este artículo y a las que con él me gustaría rendir homenaje, para mostrar la lectura sesgada que desde las universidades norteamericanas se ha hecho de la filosofía francesa. Por eso tomaré más adelante también algo de Foucault, que va a la contra de esa utilización.
Toda lengua se articula alrededor de una estructura donde se interconectan múltiples funciones que subdividen y clasifican internamente las palabras. Estas funciones son el vehículo de nuestro pensamiento, inseparables de él. Llamamos a esta estructura la gramática, donde diferenciamos las partes del discurso (artículo, sustantivo, verbo…), las modalidades (número, género, tiempo, modo…) y las relaciones sintácticas (coordinación, subordinación…). El género es, pues, una modalidad, una de las que se introducen (o no) en las lenguas, llevadas por un interés diferenciador y en un proceso de siglos, en el que participamos activamente, pero sobre todo inconscientemente. Estas funciones conforman el organismo vivo de la lengua, expresando nuestra sujeción a lo simbólico.
La distinción de género puede ser muy variada: animado / no animado; masculino / neutro / femenino; masculino / femenino. Hay lenguas que tienen más de diez géneros distintos (tamaño, procedencia…); otras, en cambio, como las lenguas chinas, no tienen. En el caso del castellano, como otras provenientes del latín, contamos con dos géneros, masculino y femenino. No hay género neutro en castellano, salvo unos fósiles del género neutro latino. Quiere decir que en estas lenguas determinado tipos de palabras (nombres, adjetivos, demostrativos…) se han de adscribir necesariamente a uno u otro. Esto es válido tanto para lo animado como lo no animado. Para el mundo inanimado hay consenso en que esta adscripción de género es arbitraria. No hay razón por la cual en castellano el sol es masculino y la luna femenino (en alemán es al revés). Si pensamos en las plantas, los árboles en latín eran de género femenino, y neutro sus frutos. En castellano suelen ser de género masculino, y femenino los frutos, aunque no siempre. En cuanto al reino animal, el género equivale en muchos casos al sexo, pero no siempre. Podemos deducir que su existencia refleja nuestro interés diferenciador, pudiendo no haberlo. Por ejemplo, la hormiga tiene como especie género femenino, pero también como espécimen, independientemente del sexo. La morfología de la palabra es invariable. A estos nombres cuya flexión en cuanto al género es nula se les llama epicenos. Epicenos son persona, visita, delfín… Si queremos añadir información del sexo introducimos la distinción adicional macho o hembra. Otros nombres flexionan totalmente (niño/niña) y en otros la flexión se traslada al artículo, (el artista/la artista).
Se sigue de todo esto la confusión que se produce al equiparar género y sexo cuando lo importante es el funcionamiento de la lengua. Si ponemos el foco en el funcionamiento, observamos, además, fenómenos de carácter estructural que afectan a todas las lenguas. Por aquí, el asunto se vuelve más interesante. No qué pensamos, sino cómo pensamos. ¿Cuáles serían según la lingüística moderna sus leyes internas?
Quizás la más importante es la falta de correspondencia directa entre palabra y cosa, que es lo propio del sistema simbólico, la brecha que abre para introducir la posibilidad de la representación. El resultado, impedir la clausura del sujeto, por la vía de habilitar el lugar de la enunciación y la posibilidad del malentendido. Naturalmente, esta falta de comunión de esencias, origen del símbolo, se refleja en todos los órdenes. El género gramatical es solo uno de ellos: puede equivaler al sexo, pero en la mayoría de los casos no lo hace. Por lo tanto, el género gramatical no es el sexo.
En castellano, el género lingüístico masculino es el “no marcado”, quiere decir que es el género utilizado también como inclusivo, apto para nombrar otra función, la clase. Permite no dar información sobre el sexo cuando no es relevante. Si digo ‘el perro es el mejor amigo del hombre’, no estoy introduciendo nada que discrimine. Perro, amigo, hombre, son aquí clases, nada más. En cambio, cada vez que utilizo el femenino, estoy estableciendo una distinción, por ello el femenino es el género “marcado” o exclusivo. Estas distinciones nos sirven para discriminar usos cuando queremos introducirlas. Por eso, cuando hablo en genérico, hablo por definición de manera no discriminatoria.
Así ha funcionado hasta ahora nuestra lengua, dando prioridad a las funciones. De ahí la importancia de las leyes de concordancia. Cuando fallan dejamos de entendernos, más allá de que la necesaria atribución de género a varios tipos de palabras nada tenga que ver en la mayoría de los casos con lo masculino y lo femenino sexual. Persona, víctima, policía, tienen género femenino y concordarán así con artículos, adjetivos, etc., independientemente del sexo real, que es una información adicional. Decir que la lengua alberga en su seno discriminaciones sociales no tiene desde el punto de vista lingüístico el menor sentido. Mein Kamp, de Hitler, y su opuesto, Todesfuge, de Celan, están escritos en la misma lengua. Su diferencia estriba en la enunciación, en el discurso.
Esta propiedad simbólica fundamental del lenguaje, la no concordancia, que nos evita caer en el pensamiento de las esencias, la encontramos por todas partes. En el número, donde el no marcado es el singular, o en los tiempos verbales, donde el no marcado es el presente. Por el contrario, si utilizo el plural o tiempos verbales que no sean el presente, introduzco una marca, con una información adicional que nos resultará insoslayable. Esta propiedad de la lengua también la vemos cuando digo que el año tiene 365 días. Nadie se sorprenderá de este uso genérico, por mucho que llamemos también ‘día’, en oposición a la noche, a su parte luminosa. Por eso no decimos que el año tiene 365 noches, ni tampoco que tiene 365 días y 365 noches. No hablamos así. Elegimos. Y la elección es arbitraria porque la palabra no tiene esencia, alberga distintos significados para mantener abiertas, que es lo importante, funciones diferentes.
Ahora bien, ¿por qué elegimos? Los lingüistas hablan aquí de otra de las leyes que podemos inferir de las lenguas, la economía. Tendrán más éxito las expresiones que den la misma información con el mínimo número de palabras; y cuando dejamos de hacerlo, lo que sufre es la comprensión.
Naturalmente, es legítimo preguntarse por qué utilizamos como genérico el masculino, siempre que no caigamos en la trampa de derivar de ello una discriminación. El problema es que si nos dejamos conducir por los sentimientos o por las identificaciones, una vez introducida dicha interpretación no hay salida posible. Si concluimos que discrimina, hacer genérico el femenino, o cualquier otra propuesta, no evitará la discriminación. Porque si definimos a la estructura como sexista, también lo sería el genérico femenino. ¿Lo sostendríamos en base a una justicia compensatoria? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Después de cuántos siglos habría que compensar al genérico masculino de la nueva discriminación? Fijaros que por ese camino también podría sostenerse lo contrario, que el genérico femenino invisibiliza precisamente lo femenino, puesto que al decir ‘nosotras’ no haría referencia a las mujeres. ¿Cuál sería la solución? Está sobre la mesa suprimirlo, suprimir directamente el uso genérico, tal como se recomienda en numerosas guías. ¿Sería una solución? ¿Qué ocurre en otras lenguas? Pues que la discriminación se percibe en otro lugar, donde se aplica el mismo celo corrector. De poco sirve que tengamos lenguas como el persa, sin la oposición masculino / femenino, o directamente sin género, en sociedades no menos patriarcales (si ese patrón es válido), la ofensa y el celo por aplicarle a la lengua una cirugía estética permanecen.
¿Cómo pensar esta ofensa y qué se busca corregir? Creo que no conviene engañarse, estamos ante una visión del lenguaje que recorta su función simbólica proponiendo una concordancia con lo nombrado, una restitución de la pérdida inherente a lo simbólico. Casi hace pensar en una episteme previa a la edad moderna, cuando, siguiendo a Foucault, las palabras equivaldrían a las cosas. Una confusión que ha destapado la caja de los afectos. En vez de la estructura sujetando el goce, el goce limitando la estructura. El núcleo del pensamiento que sostiene este intervencionismo es la creencia de que sería posible y alcanzable una relación correcta, sin malentendido posible, entre las palabras y lo que nombran. Intentar cancelar ese lapso implica negar el misterio de la subjetividad, la imposibilidad de relación sexual. El resultado no debería sorprendernos, la supuesta inclusión nos lleva inexorablemente a la exclusión. En nombre de la no discriminación se discrimina, se señala, se persigue, o como se dice en vocabulario woke, se cancela. Se empieza por los enemigos de siempre y enseguida son los compañeros de viaje los que ocupan la plaza. Porque una vez que dinamitamos una parte del simbólico que nos regula entramos en el mundo de las oposiciones, de las disputas imaginarias.
Según avanzaba en la lectura, cada vez tenía más la impresión de que la lucha por la igualdad de derechos ha quedado cautiva por un movimiento que en realidad no tiene mucho que ver con ella. El problema reside en el recorte que se pretende a lo que constituye al lenguaje mismo, su capacidad simbólica. Una capacidad que toma cuerpo formando un sistema donde sus elementos se dividen e interconectan a través de múltiples leyes internas (no correspondencia, economía, concordancia). Dicho sistema, que está en permanente cambio, expresa su vitalidad y la de los hablantes siempre y cuando no pretendamos mutilarlo en sus funciones. El tira y afloja contra las posibilidades simbólicas no es nuevo, sí la expresión, la forma en que las nuevas identificaciones imaginarias nutren los antagonismos sociales. No interesa cómo son las cosas sino cómo las sentimos, ahora a partir de posiciones fantasmáticas favorables a un discurso de victimización que se carga de agravios ancestrales para atacar a un adversario que se encarna en cualquiera. Probablemente el lenguaje no sufra demasiado con ello, pero entre medias, cuánta discriminación en nombre de su contrario.
Un discurso puede estar inyectado de sentido, es lo suyo, pero no la lengua en su estructura, que recoge la significación en otro plano. El lenguaje no es igualitario ni deja de serlo, no determina lo que pensamos, sino que es, como decía Benveniste, lo que nos permite pensar. “La forma lingüística es, pues, no solamente la condición de transmisibilidad sino ante todo la condición de realización del pensamiento. No captamos el pensamiento sino ya apropiado a los marcos de la lengua”2. “El vuelo del pensamiento está ligado mucho más estrechamente a las capacidades del hombre, a las condiciones generales de la cultura, a la organización de la sociedad, que a la naturaleza particular de la lengua. Pero la posibilidad del pensamiento está vinculada a la facultad del lenguaje, pues la lengua es una estructura informada de significación, y pensar es manejar los signos del lenguaje ”3.
¿No estaremos hoy en día ante un intento de recortar su capacidad? ¿No sería esto lo que finalmente molesta, la capacidad simbólica del lenguaje, su no correspondencia, su acción limitadora del goce particular?
Según escribo estas líneas leo la prohibición de la puesta en escena de un Esperando a Godot en una universidad de los Países Bajos, otrora un país emblema de tolerancia y refugio de perseguidos. La razón, incumplir los requisitos de paridad del centro. Por lo visto, resulta inaceptable que sus cinco actores sean varones, por más que los cinco personajes de la obra lo sean. Un ejemplo de la sustitución de la norma simbólica por su perversión imaginaria, dando rienda suelta al disparate. La compañía, que por cierto sí cumple los requisitos de paridad, se quedó en el vacío, actualizando esa espera a alguien que no vendrá, que muestra en la obra de Beckett el exilio propio de la condición humana. ¿No será este vacío, común a todos, impreso también en el lenguaje, lo que hoy se pretende cancelar?
Notas:
- Cixous, H. y Derrida, J., Lengua por venir, Seminario de Barcelona. Icaria, Barcelona, 2004,p. 142. ↑
- Benveniste, E., Problemas de lingüística general I. Siglo XXI, México, 1997, p. 64. ↑
- Ibid., p. 74. ↑

Socio de la sede de la ELP de Madrid.