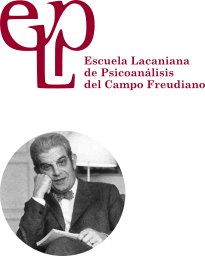¿Por qué no se suicidan ellos primero? José R. Ubieto (Barcelona)
.jpg)
Cada vez que escuchamos un nuevo caso de violencia doméstica, en que el agresor se ha suicidado (o lo ha intentado) tras matar a su pareja y/o a otros familiares, nos preguntamos por la aparente inutilidad de su gesto posterior. ¿Por qué no se suicidó primero, si estaba tan desesperado, y hubiera evitado así la muerte de otras personas?
Tratar de responder utilizando los parámetros del sentido común nos ayuda poco, ya que si algo nos enseña la clínica es que lo más intimo de cada uno de nosotros, nuestro goce más particular es todo menos útil, en el sentido pragmático habitual. ¿Qué tiene de útil fumar, comer o beber en demasía, conducir a velocidad excesiva o escuchar música a tope y en un ambiente cargado de humo y cerrado? Sin embargo son actividades cotidianas de las que gozamos y a veces también nos quejamos por sus efectos colaterales.
En la mayoría de casos de violencia de género encontramos una dificultad subjetiva importante del maltratador, -generalmente sin conciencia mórbida-, de la que nada quiere saber y que encuentra en la respuesta violenta una salida que lo protege de esa dificultad, aunque sea al precio de la desaparición del partenaire.
Esa dificultad tiene que ver con una idea fantasmática no consciente de manera clara- sobre su propia desaparición como sujeto. Una idea que toma la forma imaginaria de una falta de valor, de un poder disminuido, de una potencia que desfallecería. Y es por eso que, para protegerse de ese temor, proyecta esa desaparición y esa impotencia en la pareja: son ellas las que no saben, ni pueden hacer las cosas bien y son por tanto objeto de desprecio como deshechos.
Para que el maltratador pueda sostener su realidad psíquica y social le es necesario, entonces, esa disyunción entre su condición de sujeto poderoso (persona digna) y la de la pareja como objeto degradado. Esto se hace muy evidente en sus relaciones sexuales momento crítico para la verificación de la potencia masculina- donde recurren muy a menudo a la agresión. El aplastamiento del otro es lo que le previene de la angustia propia del acto sexual y su carácter sádico es lo que le permite no detenerse en sus golpes ante el desvalimiento del otro.
La simple presencia del otro, muchas veces aunque en la realidad la pareja sea más bien mutista- lo inquieta y le conmina a interrogar él mismo a la mujer buscando una confesión, algo que le confirme que es ella la que busca su perjuicio y por tanto justifica el pasaje al acto agresivo: O mía o de nadie, antes te mato, eres una puta,....
Se trata de un proceso sin fin ya que la confesión del goce de la pareja siempre es insuficiente y no se busca un saber nuevo sino la confirmación de lo ya sabido. Sólo entonces el pasaje al acto hace de límite a su malestar.
La paradoja, dramática, es que esa respuesta de aniquilación del otro implica en muchos casos su propia desaparición, ya que al golpearle y matarla, queda sin interlocutor, sin doble con el que jugar ese peligroso combate entre su impotencia y la confirmación que supone en el otro de esa carencia.
El otro drama es que su pareja, en ocasiones, le ha seguido lejos esperando inútilmente un signo de amor -ya cambiará, me da pena, en el fondo me quiere y es bueno con sus hijos- que nunca llega...