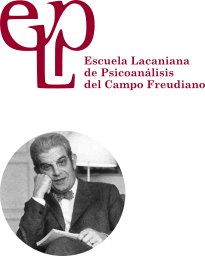Extraños frutos del tiempo. José Luis Pardo (Madrid)
.jpg)
En el décimo aniversario de la muerte de Kubrick vuelve a las pantallas 'La naranja mecánica'. Este retrato del fomento y la manipulación de una adolescencia irresponsable no ha perdido un ápice de su actualidad
Estos días se ha reestrenado La naranja mecánica, una película de culto de Stanley Kubrick sobre una ambiciosa novela del notable Anthony Burgess. Su intención original era presentar un alegato contra el conductismo. ¿Por qué? -se preguntará hoy-. ¿No era una doctrina científica? Es cierto que ha sabido evolucionar posteriormente hacia posiciones más política y filosóficamente correctas, y que decía a los supervivientes de la Segunda Guerra Mundial lo que entonces querían oír: que el hombre no está biológicamente condicionado (como sostenían los "malditos bastardos" del Tercer Reich), que no lo programa su genética sino su aprendizaje. Pero nada de esto puede hacernos olvidar que el conductismo también fue una utopía político-moral, más discreta que otras pero con el mismo grado de perversidad intelectual que todas las del siglo pasado (¿nadie recuerda la enorme facilidad con la que se instaló hegemónicamente en las facultades de Psicología de las universidades de la España de Franco?), y que como todas ellas dibujaba un escenario del cual, mediante un método científico de control de los individuos, se erradicaría completamente el mal de todas las sociedades conocidas (de hecho, se trataba de extirpar la raíz misma de la que nace el mal, a saber, la libertad, para asegurarse así de que jamás volvería a reproducirse).
Burgess estaba interesado en mostrar que este programa es empíricamente irrealizable (por estar basado en presupuestos falsos), y por ello hizo que en su novela fracasase estrepitosamente el intento de reformar a Alex, el adolescente ultraviolento que la protagoniza, y que en el penúltimo capítulo -el último de la película de Kubrick- exhibe orgulloso su "curación" (es decir, el triunfo del mal y, por ende, de la libertad). Pero Burgess estaba aún más interesado en señalar la falacia moral que subyace a la idea de que la "terapia aversiva" (la inhibición mecánica de la agresividad) puede hacer buenos ciudadanos. En su momento se dijo que esto se debía al "cristianismo" del autor (quizá porque el portavoz de estos escrúpulos era el capellán de la cárcel en donde Alex cumplía condena por asesinato), pero en verdad la idea de que nadie puede ser llamado en rigor bueno o malo si su conducta está programada, o sea, si no es libre, no solamente es tan antigua entre los hombres como la reflexión ética, sino que está en la base de la moralidad moderna e ilustrada.
Alex nos parece bastante malo cuando viola o asesina en la primera parte del relato, pero cuando en la segunda parte deja de hacerlo únicamente porque el tratamiento del que ha sido objeto le ha convertido en un manso perro de Pavlov y le impide incluso defenderse, no nos sentimos inclinados a llamarle "bueno" sino, acaso, desdichado. Y tras esta falacia moral se oculta, sin duda, una atrocidad política: cuando se confunde la política con la moral, y cuando el ideal moral de una comunidad santa se arma con los medios de fuerza del aparato del Estado para realizarse sin fisuras sobre la tierra, el estado de terror está servido. Por eso la perversión del infeliz Alex se queda pequeña cuando se la compara con la del terrible Ministro "conservador" que no duda en aliarse con el diablo (o sea, Alex mismo) con tal de ganar las elecciones, o con la del intelectual "progresista" que empuja al muchacho al suicidio para cumplir su venganza personal y de paso perjudicar a sus adversarios políticos.
Claro está que el libro de Burgess fue más allá de ese alegato -por eso es una obra artística, y no un panfleto o un tratado-, envolviéndolo en una construcción "anticipatoria" de la gran invención que en ese momento estaba teniendo lugar en el mundo industrial, la invención de la adolescencia. Como buen pesimista, Burgess captó con agudeza, en 1962, los aspectos más sombríos de un futuro que su olfato le permitió detectar (sitúa su historia en un hipotético "1995"), y que constituirán el elemento dominante de la adaptación de Kubrick y la causa del impacto inolvidable que la película ha dejado en tantas retinas: la estetización de la violencia, la adopción de la violencia como seña de identidad (por ejemplo, de Alex y su pandilla de drugos ), y no ya como medio (por ejemplo, como instrumento para alcanzar objetivos revolucionarios) sino como fin en sí misma, como procedimiento de autoafirmación que se agota en su propia exhibición y que nada les debe ya a las "éticas" o a las "políticas" de la violencia que fueron sus precedentes (los carteles con la imagen de Che Guevara en las calles de Londres o París en 1968 tienen también mucho que ver con una violencia que es ya sólo un gesto estético-identitario y que ha perdido su carácter más o menos heroico de herramienta política). Y, contra lo que pudiera pensarse, esta violencia "estetizada", precisamente por ser del todo ciega y vacía de finalidades tangibles, no es menos peligrosa -sino a menudo más- que la violencia subordinada a presuntos fines programáticos.
Pero Kubrick es tan "anticipatorio" como Burgess, y eso hace que su película no haya perdido actualidad: filmada en 1972, cuando está comenzando la descomposición del estado del bienestar (aunque su hedor no alcanzaba entonces los niveles que hoy padecemos) en el "estado del malestar" que nos es tan bien conocido: la manipulación económica y política de la adolescencia irresponsable (y el fomento de esa irresponsabilidad porque devenga intereses económicos y políticos), la trivialización de la cultura que en la narración de Kubrick está tan presente en los objetos kitsch que la inundan como en la música, que se desquita contra la "alta cultura" convirtiendo a Beethoven en banda sonora de la masacre, y contra la "felicidad burguesa" transformando la algo engominada coreografía del Cantando bajo la lluvia de Gene Kelly en una macabra y ritual danza de muerte.
La última secuencia de la película tiene, en este sentido, una fuerza y una vigencia que supera a la de las páginas del libro en las que se apoya, y que deja al espectador en un estado casi hipnótico ante la crueldad y obscenidad de su simbolismo: deslizándose hábilmente desde el reflejo clásico pavloviano hacia el "condicionamiento operante" de Skinner (que se basa en la recompensa más que en el castigo), el Ministro, cuyo grado de corrupción no es inferior al de Alex, alimenta dulce y paternalmente al delincuente sexual y al ultraviolento irredimible al que debería detener o neutralizar, convencido de estar manipulando al joven víctima-verdugo para conseguir ventajas particulares en su contienda por el poder, y consciente del naufragio del experimento conductual (pues si el joven no fuese capaz de hacer el mal no le serviría para sus propósitos); Alex acepta el trato y abre su gran boca para recibir el sustento del bienestar envenenado por el malestar; pero, por razones que Maquiavelo podría haber adivinado, sólo lo hace por estar secretamente seguro de que puede manipular al Ministro mismo (y a todo el sistema) en provecho de su perverso placer privado. Y ambos se equivocan y aciertan a la vez.
Da lo mismo, en realidad, que imaginemos la relación entre Alex y el Ministro como la complicidad del adolescente malcriado que alborota las aulas de secundaria y las aceras finisemanales con la autoridad que se pirra por "adaptar" la escuela y la calle a los deseos de un psiquismo insaciable moldeado por la propaganda del consumo masivo, como la alianza entre un oscuro líder de algún estado fallido y el poder militar occidental que le mima hasta que comienza a chantajear o amenazar, como el vínculo entre un empresario ventajista y los dudosos políticos que creen beneficiarse de él tanto como él cree aprovecharse de ellos, o como la ligazón de un gobernante caprichoso con la clientela entre la que reparte veleidosamente premios y recompensas para mantenerse al mando: el retrato de un orden en el cual la ausencia de trama civil y política es rellenada por la violencia pura y la pura corrupción nos ofrece el espejo en el que reconocer nuestras peores -pero más desagradablemente sistemáticas- muecas como sociedad. He aquí lo verdaderamente seductor y repulsivo de estas imágenes.
José Luis Pardo es filósofo. En 2005 obtuvo el Premio Nacional de Ensayo por La regla del juego.
Publicado en El País. http://www.elpais.com/articulo/opinion/Extranos/frutos/tiempo/elpepiopi/20091024elpepiopi_11/Tes