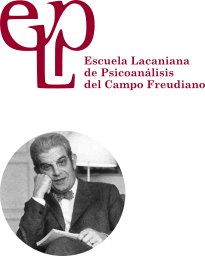Sapere aude, “Las voces de la locura” | Carlos Rey

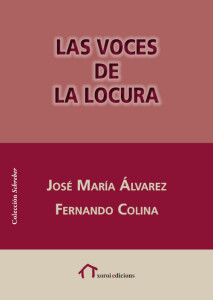 Alienistas del Pisuerga, psicopatólogos como la copa de un pino y referentes de la Otra Psiquiatría, Fernando Colina y José María Alvarez han escrito al alimón Las voces de la locura, editado por Xoroi Edicions. Treinta años después de mutua colaboración, estos estudiosos de la condición humana y su psicopatología nos refieren sus reflexiones acerca de las relaciones del lenguaje y la locura desde la perspectiva histórica. Analizando la historia de la subjetividad los autores llegan a la conclusión provisional de que las voces, las alucinaciones verbales o el polo esquizofrénico de las psicosis es un síntoma de la Edad Moderna. Como dicen los propios autores «la hipótesis es bastante osada, e indemostrable», «una hermosa especulación», «con cierta osadía» y «con propuestas quizás atrevidas». Vaya por delante pues, que los autores se sitúan en las antípodas de considerar la esquizofrenia como una enfermedad de la naturaleza, así como de la clínica jerárquicamente prescriptiva, de la ingeniería conductista y de la dichosa psicoeducación. Y, por lo tanto, más allá de la invidencia científica que el hegemónico modelo biomédico ha elevado a la categoría de pensamiento único y único saber posible y/o permitido. Pero vayamos por partes.
Alienistas del Pisuerga, psicopatólogos como la copa de un pino y referentes de la Otra Psiquiatría, Fernando Colina y José María Alvarez han escrito al alimón Las voces de la locura, editado por Xoroi Edicions. Treinta años después de mutua colaboración, estos estudiosos de la condición humana y su psicopatología nos refieren sus reflexiones acerca de las relaciones del lenguaje y la locura desde la perspectiva histórica. Analizando la historia de la subjetividad los autores llegan a la conclusión provisional de que las voces, las alucinaciones verbales o el polo esquizofrénico de las psicosis es un síntoma de la Edad Moderna. Como dicen los propios autores «la hipótesis es bastante osada, e indemostrable», «una hermosa especulación», «con cierta osadía» y «con propuestas quizás atrevidas». Vaya por delante pues, que los autores se sitúan en las antípodas de considerar la esquizofrenia como una enfermedad de la naturaleza, así como de la clínica jerárquicamente prescriptiva, de la ingeniería conductista y de la dichosa psicoeducación. Y, por lo tanto, más allá de la invidencia científica que el hegemónico modelo biomédico ha elevado a la categoría de pensamiento único y único saber posible y/o permitido. Pero vayamos por partes.
Uno
Como si de un programa de mano se tratara, los autores nos empiezan hablando de El automatismo mental. Del lenguaje como sustancia del alma. Y lo hacen marcando los referentes clínicos intemporales de la psicopatología: la histeria, la melancolía y la paranoia, o lo que es lo mismo, los ingredientes básicos de nuestra condición humana: el deseo, la tristeza y la interpretación. A esta terna le añaden un cuarto elemento: el automatismo mental, a fin y efecto de dar cuenta de la relación del sujeto con el lenguaje. «Pero a diferencia de la histeria, la melancolía y la paranoia, el automatismo mental casi no tiene historia, por lo que suponemos que informa de algún tipo de cambio en la subjetividad».
Los autores rescatan las aportaciones de Séglas, Baillarger y, sobre todo de Clérambault, para preguntarse «si los trastornos del lenguaje son una manifestación de la psicosis o la psicosis es un efecto del desorden de la relación del sujeto con el lenguaje». Ante esta cuestión, los autores consideran que el concepto xenopatía –cualidad de experimentar el propio pensamiento o los propios sentimientos como ajenos o impuestos– tiene más recorrido que disgregación, escisión, disociación, discordancia o esquizofrenia, ya que les permite llegar a la xenopatía del lenguaje, para entender mejor la experiencia del sujeto «hablado, fragmentado, interino de sí mismo». Siendo las voces –o el polo xenopático de las psicosis– coetáneas de la aparición de la omnis scientia y el acabose de un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, en tanto que la subjetividad humana «se abrió a nuevos tipos de experiencias respecto a las relaciones con el mundo, los otros y consigo mismo». Por todo ello «podríamos concebir la esquizofrenia como un síntoma de la ciencia, en la medida en que señala los límites infranqueables relativos a lo que la propia ciencia ignora de sí misma».
Finalmente, los autores consideran que el automatismo mental articula la clínica clásica con el psicoanálisis. Si con Freud «la división subjetiva se da como hecho constitutivo y el lenguaje la quintaesencia del ser», a partir de la clínica borromea de Lacan podría pensarse la xenopatía como «una experiencia común a todos los hombres, a partir de la cual surgiría la nueva pregunta de por qué no estamos todos locos o por qué no todos experimentamos el lenguaje como un ente autónomo que nos usa para hablar en nosotros y a través de nosotros». Esto sí que supone una vuelta de tuerca, aunque según la dirección de la vuelta, aprieta o afloja la clínica estructural neurosis versus psicosis. Si la afloja daría cabida a una «clínica continuista, en la cual la psicosis sería una experiencia originaria común de la que los neuróticos lograrían zafarse con éxito mediante el empleo eficaz de ciertos mecanismos defensivos».
Dos
En Las voces y su historia: sobre el nacimiento de la esquizofrenia, los autores desarrollan la idea de que la aparición de las voces debe atribuirse a un nuevo desgarrón atribuible a la Edad Moderna. En paralelo a que la ciencia generara un cambio de mentalidad, los espíritus –ángeles y demonios– dejaron de intermediar entre Dios y los humanos. En esta nueva realidad «se ha ido entreabriendo un hueco que las palabras ya no aciertan a delimitar. La cosa en sí kantiana, la voluntad de Schopenhauer, la oscuridad de Schelling, la pulsión de Freud o lo real de Lacan dan testimonio de esa experiencia radicalmente moderna que conduce al hombre hasta los límites del lenguaje, allí donde la representación no alcanza a revestir el territorio existente». Dicho de otra manera: «La desaparición de los espíritus en nuestro imaginario nos confronta más directamente con los abismos que bordean la pulsión, es decir, con la omnipotencia de lo divino y el núcleo mudo de la realidad. Huérfanos de ángeles y diablos, las palabra del hombre moderno tienen que dar cuenta por sí solas de una divinidad sin Dios y de una realidad sin representación cada vez más descarnada». Por lo dicho, se puede deducir que «la esquizofrenia no puede ser anterior a este tiempo histórico, cuando la subjetividad descubre una incapacidad nueva y radical en el dominio del lenguaje». Siendo las voces respuestas «ante la presencia de ese real que ha surgido ininteligible, peligroso y amenazador».
Desde la perspectiva que aporta la historia, los autores nos llevan de la figura del visionario de Esquirol a la figura del ventrílocuo de su alumno Baillarger, para proponernos la nueva figura del xenópata que rescatan, principalmente, de Séglas y Clérambault. «La voz esquizofrénica representa la presencia ausente del otro que ocupa la escisión como un cuerpo extraño y a la vez impuesto».
Un paso más. En Origen histórico de la esquizofrenia e historia de la subjetividad, los autores escriben: «Las condiciones para afirmar que la esquizofrenia no es una enfermedad natural sino cultural e histórica, propia de la época moderna, no son comprensibles sin plantearnos una historia de la subjetividad». Esa historia nos dice que el representante psíquico de la identidad antes fue conceptualizado como el alma, espíritu, conciencia, yo, y actualmente como sujeto. Sujeto definido por los autores como el que «escucha, obedece y corrige tanto al otro exterior con el que hablamos, como al otro interior que habla y desea en y por nosotros. De manera que el sujeto camina siempre desdoblado en estas dos direcciones». Sujeto también en tanto sujetado a su inconsciente y a los discursos que genera cada época de la historia. «Por eso la locura no puede ser reducida a un hecho natural sino que constituye un acontecimiento histórico, si no el más grave quizá el más genuino de todos los que nos afectan».
Sobre lo dicho por Foucault, como primer historiador de la subjetividad, los autores quieren distinguir «entre lo estrictamente histórico y lo simplemente cultural». Las modificaciones culturales serían «los cambios en la presentación de los síntomas, la evolución de su tratamiento o la influencia que la recepción social ejerce sobre su apariencia». Sin embargo, lo histórico es aquello que genera una radical transformación en la subjetividad humana, cuyo ejemplo que nos ocupa es la esquizofrenia como perturbación moderna. Por eso es pertinente, también, hablar de un sujeto histórico, porque no es la naturaleza sino la historia y sus discursos los que establecen «los perímetros de la identidad y la dimensión de los desgarramientos del sujeto que van sucediendo en cada época».
Tres
En Sustancia y fronteras de la enfermedad mental, los autores empiezan recordándonos los paradigmas o grandes modelos que han intentado dar cuenta de la sustancia y las fronteras de la locura, que serían cinco: la alienación, la enfermedad mental, la estructura clínica, el síndrome y la dimensión o el espectro.
Si la psicopatología trata de la sustancia y las fronteras del pathos, los autores nos dicen que actualmente hay dos corrientes, una la lidera el psicoanálisis y su psicología patológica, y la otra la lidera la psiquiatría biológica y su patología de lo psíquico. Ésta última –hegemónica en la academia y clínica oficiales porque es una disciplina de poder y no una ciencia médica– cada vez habla más de trastornos mentales, aunque siga pensándolos y tratándolos como enfermedades mentales o hechos de la naturaleza, y cada vez menos de su sustancia o esencia. Así, por ejemplo, el DSM cada vez es más ateórico y su taxonomía se ha llevado a cabo sin considerar necesario definir qué es enfermedad o qué diantres es eso de la salud mental. En paralelo, la corriente de la psicología patología «destaca el análisis de las experiencias singulares del trastornado y privilegia el determinismo del inconsciente de los síntomas, su sentido y su causalidad psíquica, los mecanismos patogénicos específicos y la particular conformación clínica que el sujeto imprime en su malestar». Es decir: su responsabilidad y decisión subjetivas, «tanto en la causa, el desarrollo y la curación de su trastorno».
Respecto a la sustancia o esencia de la locura las opciones se reducen a quienes la consideran como un hecho de la naturaleza o una construcción discursiva.
Los límites y fronteras tienen que ver con cómo pensamos lo uno y lo múltiple o lo continuo y lo discontinuo. En definitiva, entre los que establecen o no fronteras entre la cordura y la locura. Si partimos de la base que el sujeto y su locura escapan a la reducción científica, se entiende que los autores afirmen que la «esquizofrenia es tan inexplicable como el genocidio nazi», ya que «ambos representan los límites perplejos de la causalidad y nos obligan a pensar concienzudamente las fronteras».
Los autores nos refieren que resulta llamativo comprobar que quienes tienen diferencias sobre la sustancia o esencia de la locura no las tienen tanto respecto de sus fronteras o discontinuidad. Kraepelin y Freud serían un ejemplo. El psiquiatra Ernst Kretschmen y la psicoanalista Melanie Klein serían otro ejemplo, pues aunque partiendo de tradiciones y argumentaciones diferentes, el primero apuesta por un continuum psicopatológico y para la segunda, «pionera en concebir una forma de psicosis generalizada y originaria, (…) no habría estructuras psicopatológica estables, sino posiciones por las que las personas transitan con relativa facilidad».
Para nuestros autores, tanto la visión discontinua como la continuista del pathos tiene sus ventajas y sus limitaciones. A la primera le sobran los casos inclasificables y «a la psicopatología continuista le faltan distinciones cualitativas y adolece de casos típicos». Dentro de la psicopatología psicoanalítica o estructural, por ejemplo, algunos autores han intentado resolver el problema creando categorías intermedias como los casos límites y las patologías narcisistas. En la primera clínica lacaniana se optó por ampliar el perímetro de las neurosis –locura histérica– y a partir del nudo borromeo el perímetro de las psicosis se ensanchó a fin de incluir en ella formas discretas y normalizadas de locura. «Con esta nueva opción, la rígida perspectiva estructural, partidaria de la discontinuidad, se vuelve más elástica y propende a lo dimensional».
Pareciera ser que, sobre los límites o fronteras entre la normalidad y la locura, actualmente asistimos a un cierto galimatías, ya que tanto el modelo biomédico como el de las estructuras clínicas están configurando el nuevo paradigma de las dimensiones sintomáticas, ejes o espectros: agrupaciones sindrómicas con marcadores comunes; aunque cada uno lo hace en función de sus resistencias a desprenderse de los paradigmas anteriores. Sea como fuere la cuestión es que para nuestros autores «tanto trasiego indica la connatural dificultad de nuestro objeto de estudio» y, por lo tanto, como no podemos dar por acababa la reflexión sobre el pathos, es imprescindible no enrocarse en posturas maximalistas. La propuesta de los autores pasa por una clínica que articule lo discontinuo en lo continuo y las relaciones entre lo uno y lo múltiple. Es decir: «lo que de normal tiene el loco y lo que de loco tiene el cuerdo». Para esta dialéctica ven necesario redefinir el modelo dimensional, ya que, de nuevo, hay dos modos de entender las dimensiones: «la dimensión de orden positivista se opone a la dimensión hermenéutica, de la misma forma que, como hemos señalado, la psiquiatría naciente dividió a los psiquiatras en somáticos y psíquicos ya en el alba de su legitimación».
La dimensión biomédica «solo reconoce la dimensión psicótica de la persona, a la que aborda como una única enfermedad, y el resto no lo conoce simplemente lo numera y diferencia superficialmente, pues no quiere atender a la subjetividad del enfermo. (…) No interesa conocer en profundidad cada caso sino recoger los datos imprescindibles, según un protocolo prefijado, para alojar o no al paciente en la dimensión común que le identifica». Con un espectro tan difuso la intencionalidad ideológica es clara: ampliar el perímetro de la prescripción farmacológica, es decir, el de la población a medicalizar, ya sean adultos, principalmente mujeres, jóvenes, adolescentes o niños.
La propuesta de nuestros autores «es hacer de la dimensión un eje que recorra todo el espectro humano que va desde las alteraciones mentales más profundas a la más inocua normalidad, desde su condición más cuerda hasta sus expresiones más enloquecidas. (…) En este sentido, cabe estudiar toda la psicopatología siguiendo dos ejes que responden a la dimensión paranoica y melancólica de la vida. De un lado, la melancolía representada por el deseo y la tristeza, la soledad y la culpa, discurre desde la tristeza ordinaria a la depresión más intensa y psicótica. Y del mismo modo, el eje de la paranoia aúna la desconfianza y los excesos de la interpretación, trazando después la distinción que separa a quien tiene su grano normal de sospecha, del paranoico más receloso y de la propia esquizofrenia, entendida ésta como la forma más aguda y extrema de paranoia».
Cuatro
En El sujeto de la melancolía, los autores nos dicen que coinciden con Louis de Jaucourt en que «la melancolía es el sentimiento habitual de nuestra imperfección», pues a pesar de que el ser humano se ve en el espejo a imagen y semejanza de su omnipotencia, la realidad le muestra una condición humana donde anida su precariedad, vulnerabilidad y caducidad. Ante esta incomplitud, en el mejor de los casos la falta nos estimula el deseo y en el peor se «sufre un desgarro que no cicatriza mediante identificaciones simbólicas, sino que deja una herida por donde sangra la libido hasta provocar la anemia del deseo».
Una vez más, como en todos sus dichos y escritos, F. Colina y J. Mª. Álvarez revindican la melancolía que el cientificismo psiquiátrico-psicológico lleva tiempo negando que es la herida esencial de la condición humana, y queriéndola ocultar cambiándole de nombre para acabar tratándola como enfermedad mental. «Resulta chocante que durante más de dos mil años la depresión fuera únicamente uno de los signos de la melancolía y, por arte de birlibirloque, en poco más de una centuria, la depresión absorbiera la melancolía y la devaluara hasta hacer de ella una forma clínica un tanto excepcional y ambigua». Y eso sin tener en cuenta que «gran parte de las depresiones actuales son de origen neurótico y más concretamente histérico».
Como llamativo resulta que la psicopatología psiquiátrica haya fundido la relación existente entre la melancolía y la manía en una sola enfermedad, que en la nosología de Kraepelin figura como locura maniaco-depresiva. Hijo de esta artificial y arbitraria clasificación, «el actual trastorno bipolar constituye la degeneración de este proceso». Para los autores de este libro, el parentesco de la melancolía se da con la paranoia, pues son las locuras parciales por excelencia, mientras que la manía es un delirio general.
Del estudio de la psicopatología clásica, los autores concluyen diciendo que «el melancólico se nos presenta como un paranoico de sí mismo». Luego, «no se trata de dos enfermedades, sino de maniobras que el sujeto loco emprende con vista a estabilizarse. Porque de haber un suplicio, ése es la melancolía» y la paranoia su polo habitual de reequilibrio.
«Por otra parte, –escriben los autores– el estado maníaco que testimonia el otro polo de Saturno puede entenderse precisamente como una defensa psicológica contra las deudas que quedan negadas bajo la hiperactividad, las compras masivas, la falta de atención y la fuga de ideas. De ese estado, como de su opuesto más triste, le puede rescatar una oportuna idea paranoide que extraiga la culpa de su interior y se la atribuya a los demás».
Y de Freud, los autores destacan que a la inhibición psíquica y al dolor del alma «añade un elemento esencial: la pérdida de la capacidad de amar», pues fue el que mejor entendió «la melancolía como un duelo por la pérdida de la libido», y que las quejas del melancólico en realidad son acusaciones a ese objeto perdido con el que se ha identificado... mortalmente.
Los autores entienden la melancolía como «una condición universal de la subjetividad y también una condensación morbosa de la tristeza». Dos extremos del eje melancólico, que junto al eje de la paranoia, recorren todo el espectro humano, incluida su psicopatología.
Cinco
Finalmente, decir que este libro contiene dos títulos firmados por cada uno de los autores, y donde se puede disfrutar de los estilos narrativos de cada uno. J. Mª. Álvarez firma El hombre hablado. A propósito del automatismo mental y la subjetividad moderna. En este trabajo nos habla de forma pormenorizada de la xenopatía y el automatismo mental generalizado. A su manera de ver: rigurosa y estudiosa, «las experiencias de la locura hablada y las descripciones de los psicopatólogos –en especial Baillarger, Séglas y Clérambault– se articulan con los descubrimientos de Freud, los retratos de Joyce y las reflexiones de Heidegger. Junto a la lingüística moderna, todos esos hilos, a los que más adelante añadiré el surrealismo, forman una trenza en la obra de Lacan, el más preclaro de los comentaristas modernos de la locura. Conforme a sus planteamientos, el sujeto se nos muestra como un efecto del lenguaje, trauma por excelencia de la condición humana, cuya expresión más fidedigna y habitual no es otra que el automatismo mental».
Y F. Colina firma Entre voces, y allí se dice: «La ternura es el antídoto más potente contra la voz. Si hubiera llegado a tiempo se mostraría más eficaz que el haloperidol. Pero la ternura padece en la esquizofrenia un retraso irrecuperable. Definida como la semilla de una sonrisa que da el fruto de una lágrima, su ausencia le impide al psicótico enlazar el cuerpo y el alma en una unión que disuelva la oposición de los contrarios, y suelde la división del sujeto para toda la vida. Por el fracaso de los besos y las caricias, el psicótico se ve abocado a oír en su cabeza murmullos, frases e inquinas. (…) Bastó para que Saussure diferenciara entre el significante y significado, para que tuviéramos más claro el sustrato lingüístico de las voces. (…) Las voces de los esquizofrénicos no son otra cosa que la consecuencia de que el sujeto se dé de bruces con el universo imposible de simbolizar, con lo Real».