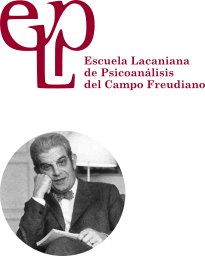La cinta blanca. Irene Domínguez Díaz (Barcelona)

Espectacular obra del cine contemporáneo que, una vez más, nos llega de la mano del maestro Michael Haneke. Constatamos de nuevo el gusto de este director por mostrar, a partir de una situación ficticia, los resortes de aquello que constituye su pasión: la investigación de algunos fenómenos sociales. Esta vez, con La Cinta Blanca, nos ofrece una brillante y translúcida lectura de cómo el Nombre del Padre, conforma la estructura fundamental de la organización comunitaria, al menos en la Europa de los últimos tiempos.
Vayamos por partes. La película tiene forma de mito: empieza cuál cuento infantil, con un: Hace mucho tiempo pasaron una serie de sucesos... -no se sabe exactamente dónde, ni importa concretamente cuándo- que nunca acabaron del todo de esclarecerse . En la misma línea está el final: después de relatar dichos sucesos, ninguno queda explícitamente esclarecido, y todo acaba envuelto en una bruma que desemboca en la última escena: toda la comunidad reunida en la Iglesia. Entonces, un relato desplegado en forma de mito, será la plataforma a partir de la cual Haneke nos mostrará, bajo qué condiciones se entreteje el hecho comunitario.
Primero están los sucesos sin esclarecer. Éstos consisten en muertes injustas, abusos sobre los niños, accidentes provocados, etc. Entorno a los hechos: silencio. Nadie sabe nada, todos están muy consternados: los niños se movilizan de un lugar a otro en tropel, haciendo alarde de un candoroso amor al prójimo bastante inquietante. Entre suceso y suceso se despliega la presentación de los protagonistas, gente del pueblo, agrupados -cada uno de ellos- en sus respectivas familias. Está el barón de las tierras, el administrador, el médico, la comadrona, los granjeros y por supuesto, el jefe de la iglesia: un pastor protestante.
Reza el refrán popular: En todas las casas cuecen habas y es que se ve muy bien el juego de contrastes, de luces y sombras -evocado gracias a una magistral fotografía- entre lo que acontece en el interior de los hogares y lo que sucede afuera, a plena luz del día. Paradójicamente, lo visto en la oscuridad aparece velado ante la claridad del cielo. No obstante, en ambos escenarios, la presencia de la efectividad del Nombre del Padre se hace plausible: en las mesas de ricos y pobres a la hora de comer, el padre preside e impone, pues es el encargado de hacer respetar la ley. Y así sucede comunitariamente: los granjeros trabajan para el amo y el cura se encarga de los asuntos del alma y la moral. Cada quien en su parcela, puesto que el Nombre del Padre despliega la arquitectura de los lugares de las cosas. Al finalizar cada cosecha, los amos dan licencia para beber, bailar y olvidar las penurias soportadas. Al día siguiente el río vuelve a su cauce, la vida sigue. Es por eso que los acontecimientos irrumpen perturbando el transcurrir comunitario. Entonces la historia nos muestra el tratamiento que se hace de éstos, con el fin último de restablecer el orden social.
Prosigamos: por un lado, está lo que sucede y por el otro, lo que se da a ver. Efectivamente en el pueblo suceden muchas de las cosas que prohíbe la iglesia: relaciones extramatrimoniales, prácticas masturbatorias, odio al prójimo, rencores, incestos, humillaciones, venganzas
Pero éstas sólo acontecen en la oscuridad del interior de los hogares; su condición, entonces, es permanecer en secreto. El relato refleja muy bien cómo, en el momento que algo de ese goce traspasa las puertas, los cimientos de la paz social peligran.
Por supuesto, ésta es uno de los bienes supremos de una comunidad; la paz nunca puede ser perturbada: por eso a veces será preciso corregir y castigar, papel fundamental que ostentará el sacerdote, verdadero guardián del secreto sobre el goce. Por la misión de su función, él es el único que detenta ciertas licencias sobre el goce: el suyo no va a ser jamás puesto en cuestión, en tanto siervo privilegiado de Dios.
Todo este intrincado sistema de vigilancia y castigos entorno al goce, posibilita la cohesión social mediante los preceptos de la religión -no olvidemos que etimológicamente religión quiere decir re-ligare, es decir, implica básicamente el hecho comunitario- No obstante, Haneke nos muestra su objeto fundamental: se trata de una cinta blanca, ese trozo de tela atado alrededor del brazo, cuya función es ser recordatorio de la inocencia y la pureza; deviniendo el sello del secreto sobre el goce.
Esa cinta, -símbolo no sólo de la inocencia y la pureza sino también del lazo social en tanto tal- será el tratamiento de choque de la pulsión sexual en cuanto ésta despunte en el despertar de la pubertad, siendo rápidamente canalizada hacia los bienes espirituales comunitarios.
La neblina del final, deja los hechos sin demostrar -al menos para el espectador- y nos enseña una de las parejas inseparables del secreto: el rumor. En la explicación mitológica sobre la verdad rumoreada de lo acontecido, la culpa irá siempre a recaer sobre el que un día osó transgredir la ley y no le quedó otra salida que el destierro. Por tanto, el mito tiene también esa función aleccionadora. El relator de esta historia no puede ser otro que un extranjero, un foráneo, que trabajó de maestro, en el tiempo de los misteriosos sucesos. Él ha quedado marcado por esa historia, en donde sus ansias de saber y denuncia lo llevaron al exilio, sin que pueda saber muy bien porqué; como tampoco sabe porqué, después de lo acontecido, abandona el pueblo y deja su vocación, para volver a dedicarse al antiguo oficio de su propio padre.
Esta galardonada película -mucho más en Europa que en Norte América- ha sido leída de múltiples maneras, pues en esa refractalidad reside la fuerza de una buena obra de arte. Varias de sus lecturas han hecho hincapié en presentarla como una suerte de germen del nazismo en Europa, visión que aún compartiéndola, encuentro reduccionista. Pareciera que los herederos de la vieja Europa necesitaran taparse los ojos con esa misma cinta ante el hecho de que, más allá de los sucesos históricos, su existencia nos interroga en tanto humanos que vivimos en sociedad.
Por eso prefiero hacer la lectura de La Cinta Blanca como una película que nos habla mitológicamente del alcance de la potencia estructurante del Nombre del Padre; que, no sólo es constitutiva de los cimientos del fenómeno social occidental, sino que también lo es de la subjetividad humana, en tanto pertenecemos a la comunidad de los seres hablantes.