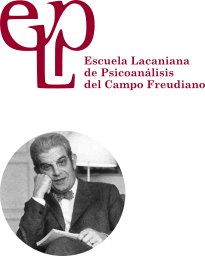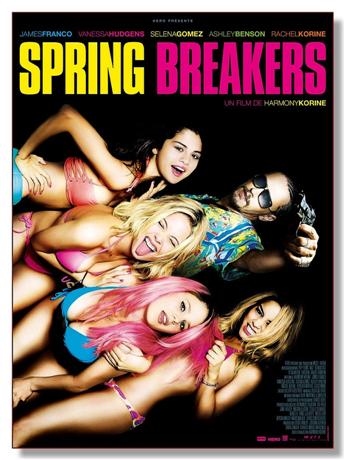SPRING BREAKERS. Irene Domínguez (Barcelona)
Siempre, desde niña, aborrecí el rosa. Por mí podrían haberlo hecho desaparecer. No fui tampoco de pintalabios sabor a fresa y ponerme los tacones de mi madre, será por eso que la película Spring Breakers me causó una sensación extraña ; tuve que pensarla un poco después de salir del cine y concluí que era angustia. Una angustia chicle bang-bang. Y dos días después quizás escriba esto para sacarme esa sensación que se me quedó pegada al cuerpo, como un chicle apestoso. La película está más allá de cualquier drama. Ninguna trama discursiva la atraviesa. Las palabras evocadas por sus cuatro protagonistas cuatro niñas de quince años en bikini- resuenan en una huequedad espeluznante. Quizás fue eso el punto de mayor angustia, de mayor perplejidad: los cuerpos al fin liberados de las palabras.
Spring Breakers es una película post-apocalíptica. El fin del mundo está consumado, ya no hay que temerlo. Su estilo es impactante: la estética de un mundo regida por el dinero y el color rosa chillón. Que no hay pasta para las vacaciones de semana santa ¡no hay problema! Cogemos las recortables del garaje de papá, asaltamos una cafetería y nos vamos a la playa. Así lo hacen. La excursioncita a Miami para encontrarse a ellas mismas y poder escapar de la depresión ambiental que las rodea, consiste en unirse a una manada de gente bailando, bebiendo hasta el coma y fumando lo que sea. Alcohol que penetra por mangueras en bocas que han dejado de tener la función de hablar. Ya sólo chupan. Nada, absolutamente nada, las impresiona. Ni siquiera el mar. Ni pasar la noche en comisaría, ni toparse con un tarado que colecciona gorras americanas, armas de todo tipo y billetes de dólares. De este modo se produce un encuentro entre almas gemelas. Las niñas deciden proseguir sus vacaciones junto a su nuevo amigo: cantando canciones de Britney Spears, bailando con bikinis y pasamontañas rosas y bien provistas de la última tecnología en armas para perpetrar el crimen, como quien se apunta a unas colonias estivales. Y eso es todo. No sólo no se asustan y salen corriendo, sino que se convierten en sus más fieles y valientes amazonas. Ante mi asombro, pensé claro, están muertas.
La película me evocó el retrato de los musulmanes en los campos de concentración que hace Giorgio Agamben. Muertos en vida, nada puede ya afectarlos. La puesta en escena del triunfo zombi de la civilización humana. La juventud, la adolescencia, el encuentro con el sexo, todo eso está superado, sobrepasado, no produce angustia, ni conflicto, ni interrogantes: nada. La barbarie humana, una vez liberada del yugo del lenguaje, nos aboca a un goce homogenizado, un goce máquina, para todos el mismo: sin miedo a la muerte, sin tener que vérselas con las imposibilidades que impone la propia lengua, la felicidad alcanzada toma la forma de una fiesta sin fin por eso todo da igual. La pulsión de muerte sustituye cualquier discurso, cualquier necesidad de enfrentarse al otro, cualquier contratiempo.
Leía una entrevista a su director. Explicaba que el rodaje fue una agonía porque, como dos de sus protagonistas son chicas de Disney, la locura y el furor que causaban con su presencia -el que refleja fielmente la película- los metía en ese frenesí insoportable. Así que la realidad superaba la ficción. ¡Entonces era documental! Y es que la película hay que tomarla en sí misma, no es una metáfora de la sociedad, no es una evocación de un futuro posible, es real. Tan real, diría, que la dificultad está en creérsela. Pensé en el vaticinio que Lacan hizo en los 70 cuando dijo que el mundo iba a convertirse en un gran campo de concentración, y quizás hasta ahora, no había encontrado una expresión estética tan acorde con su lógica misma. Porque la película no constituye una mirada horrorizada, ni una crítica al sistema, simplemente lo muestra desde sus propias entrañas. Ojalá sea un recurso estético de los yanquis al servicio de denunciar esa metamorfosis del ser en la que eclosiona el más refinado logro del capitalismo: arrasar con nuestra condición de sujetos hablantes, de cuerpos afectados por el lenguaje.