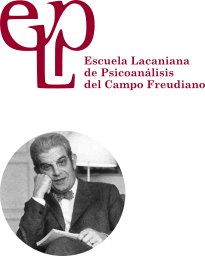SHAME de Steve Mc. Queen. Irene Domínguez Díaz (Barcelona)
El título del próximo Congreso de la AMP en Buenos Aires: El orden simbólico en el siglo XXI no es más lo que era ¿Qué consecuencias para la cura? nos trae de cabeza. Probablemente entonces, esté muy bien escogido: si más no, nos hace darle vueltas, discutir, escribir, juntarnos a compartir nuestros extravíos.
Por otra parte, el cine contemporáneo vive un momento explosivo. Hoy, como nunca, en las carteleras hacen su aparición propuestas sumamente sugerentes que nos ayudan a pensar algunos de los cambios que están en juego. Será por eso que dicen que las crisis incentivan la creatividad El caso es que dar cuenta de algo que constituye un cambio en el mismo momento que está sucediendo, no tiene nada de sencillo; la falta de distancia complejiza el asunto. Sin embargo es lo que pienso que logra Shame, la sorprendente película de Steve Mc. Queen, considerada por la crítica internacional una obra maestra; y es que no es para menos.
Shame, más que narrar, muestra la vida de un hombre contemporáneo: treinta y tantos, trabaja, vive solo en un pisito aséptico de New York, no depende de nadie y está perpetuamente enchufado a una pantalla de ordenador. No ambiciona grandes lujos, ni nada en particular. Su actividad fundamental, además de ir a trabajar de no se sabe qué, puesto que tampoco importa lo más mínimo, gira en torno al sexo. Pornografía en todos sus soportes: revistas, películas y páginas webs. Sus relaciones sexuales se alternan entre prostitutas y mujeres que encuentra y se folla en cualquier lado. No suele repetir. Todo esto intercalado por continuas masturbaciones en casa, la oficina o donde le pillen las ganas. El amor está deliberadamente excluido de su vida, igual que los otros. Lo que no quiere decir que no salga a tomar copas con amigos, sino que, lo más parecido a su otro, es una imagen virtual.
La monótona cotidianidad de Brandon, un hombre por lo demás perfectamente normal, adaptado y hasta educado, se ve mínimamente alterada por dos mujeres que irrumpen en su vida: una es su atolondrada hermana, que acude a verlo para pedirle posada en su pisito, es decir, afecto. Accede a dejarle unas llaves y soportarla temporalmente. La otra es una compañera de trabajo con la que acude a una cita. Impecable momento de la película.
Estas dos mujeres hablan, le preguntan, quieren saber de él, de sus proyectos, de sus sueños, pero obviamente no encuentran nada. No es por nada trágico, ni traumático, ni siquiera por un particular resentimiento con la vida y menos con un pasado que parece no existir -no sabemos si porque lo ha borrado o porque siempre vive en el mismo escenario- tampoco con su familia. Simplemente es que no hay nada. Generar una relación con una mujer: una estupidez, habiendo tantas. Comprometerse con algo o alguien: un absurdo. Sin las ataduras del dramatismo personal se puede ser hiper-pragmático. Ningún ideal turba su sueño frío. Él es un genuino producto del capitalismo.
Pero la compañera de trabajo logra, por unos segundos, hacer despuntar en él una pequeña fisura que deja pasar algo del deseo del Otro: entonces resulta impotente. Que estando en la cama esta mujer tome su rostro para reseguirle los rasgos de su fisonomía, escudriñándolo como sujeto más allá de su función fisiológica, lo dejan inoperativo para el sexo. Ni la cocaína puede acudir en su auxilio. La angustia, rápidamente, será remediada sodomizando un culo ante una cristalera transparente: emulando así a su querida pantalla del ordenador.
Entonces, lo maestro de esta obra, muestra la vuelta de rosca de las condiciones de goce contemporáneo, surgiendo un destello de los efectos de ese cambio del orden simbólico. Brandon no es heterosexual, ni homosexual, porque no hay en juego ninguna elección de objeto. Ya no se trata de la famosa degradación de la vida amorosa de Freud, en donde el neurótico obsesivo se procuraba la separación del deseo y el amor, ni siquiera se trata de la perversión, menos de la psicosis Sus relaciones sexuales son la puesta en acto de una masturbación que no se detiene nunca, imposible de saciar. No hay elección de objeto porque es él un puro objeto de goce. Una de las pocas frases que salen de su boca nos dan la clave: " todo por experimentar la relación entre eso y yo", siendo "eso" Das Ding, el agujero oscuro de la vagina materna. Por eso Brandon es todo yo. Atrapado en el más primario narcisismo, necesita continuamente tocarse, admirar su cuerpo, mostrarlo, exhibirlo, simulando las imágenes virtuales que conforman su realidad psíquica. No responder a la más mínima demanda de amor o de palabra no tiene tanto la función de barrar al Otro, como de proteger su libertad absoluta de la amenaza del deseo del Otro.
La única palabra formulada por la hermana después de abrirse las venas tras haberlo llamado durante horas sin obtener ninguna respuesta, es su nombre de sujeto: canalla. Y así, bajo la lluvia gris del pavimento polvoriento, su división subjetiva corriendo hacia ninguna parte, muestra el rostro de alguien desesperado que no puede con la vida de ser hablante. Pero se le pasa pronto: el tiempo de llegada del próximo vagón de metro, le vuelven a dar la oportunidad de volver a escapar al deseo para proseguir, interminablemente, sus circuitos autoeróticos.
La irrupción de las pantallas y de internet en la subjetividad humana han modificado profundamente los modos de constituir la realidad psíquica. La presencia física como soporte de la constitución del Otro, pareciera no ser una condición imprescindible. La discontinuidad, característica propia de lo simbólico, pareciera poder ser cancelada. El cuerpo goza, la imagen unifica un yo. La dialéctica entre sujeto y objeto se problematiza si el cuerpo tiene la opción de prescindir del lenguaje. ¿Podemos con Brandon seguir pensando en la diferencia sexual? ¿O bien ésta logrará ser reducida a la condición de organismo pluricelular internauta?