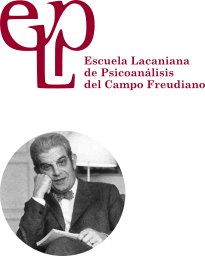Reseña de “Escrituras del indecible”, de Paloma Blanco | Rubén Fasolino

 Con ‘Escritura del indecible’ Paloma Blanco Díaz abarca un aspecto que ha ido cobrando cada vez más importancia para la exegesis del corpus lacaniano: el paso del ça parle al c’est écrit. Dicho “giro” en la obra de Lacan asume los tintes de una senda llena de vericuetos, desvíos y rodeos. La autora, acompañada de una sólida base filosófica y al cobijo de una experiencia clínica experimentada, escudriña con mimo y perseverancia «la articulación entre el decir y la escritura en la experiencia analítica a partir del posible anudamiento entre lo imposible de decir y lo que no cesa de no escribirse», todo ello para aclarar lo mentado en el subtítulo del libro: ‘De lo real y la letra en la experiencia analítica’.
Con ‘Escritura del indecible’ Paloma Blanco Díaz abarca un aspecto que ha ido cobrando cada vez más importancia para la exegesis del corpus lacaniano: el paso del ça parle al c’est écrit. Dicho “giro” en la obra de Lacan asume los tintes de una senda llena de vericuetos, desvíos y rodeos. La autora, acompañada de una sólida base filosófica y al cobijo de una experiencia clínica experimentada, escudriña con mimo y perseverancia «la articulación entre el decir y la escritura en la experiencia analítica a partir del posible anudamiento entre lo imposible de decir y lo que no cesa de no escribirse», todo ello para aclarar lo mentado en el subtítulo del libro: ‘De lo real y la letra en la experiencia analítica’.
Para dar cuenta siquiera en una vía preliminar de los entrecruzamientos entre el significante y la escritura otra, aquella que proviene de lo real y que hace surco, hendidura, litoral, la autora se apoyará no solo en algunos exponentes de la tradición filosófica ―Heidegger, Zambrano y la presencia imposible de evitar de Derrida y su escrito ‘Freud et la scène de l’écriture’, paso obligado y esencial que es mentado y dejado en reserva por límites de tiempo―, sino también en textos fílmicos como ‘La dolce vita’ de Fellini, ‘Lost in traslation’ de Sofía Coppola, y ‘El bosque del luto (Mogari no mori)’ de Naomi Kawase, por citar solo algunos de ellos.
El libro se abre desde la portada con surcos que se hacen trazos para denotar un cierto empuje que recorre el libro. Una página negra ―página que se repetirá a lo largo del libro― surcada por líneas doradas que se trasvasan a la página blanca recorriendo y contaminando los dos espacios, el negro y ‘vacío’, y el blanco de la página impresa con el texto y ‘llena’ de sentido. No se trata solo de un guiño ―que se hará soporte del libro entero― a la disciplina artística del Kintsukuroi, técnica que se originó en el Japón del siglo XV para reparar las fracturas de la cerámica mediante la aplicación de un barniz de resina que se espolvorea o se mezcla con oro, plata o platino. La tradición, prosigue la autora, sitúa el origen de este arte en la ruptura de un cuenco por parte de un shogun y de la travesía para repararlo, reparación imposible que desvela que el objeto ―y entonces el sujeto― siempre estuvo roto, fracturado, escindido. De aquí la importancia del Kintsukuroi y «el valor dado a la fractura, a la grieta. Si ella hace la singularidad del objeto y cuenta así su historia, esto es darle el valor de una escritura.»
El libro vuelve en el final ―atravesando cuestiones de la clínica lacaniana de los nudos, los problemas surgidos a partir de la ética del psicoanálisis, la lógica de la posición femenina, la cuestión del sinthome y del saint homme― a su principio, y el círculo hace amagos de cerrarse en el último capítulo: «La singularidad de un confín: amor sin objeto», un amor que procede de la imposibilidad pero que no se escuda en la renuncia ni está articulado por la nostalgia del objeto, sino que se asemeja a aquella frontera particular que es el litoral y «que mantiene junto lo que es de naturaleza absolutamente diferente», amor, entonces, susceptible a la contingencia. Pero son solo amagos de cierre, una afirmación más que una respuesta a los interrogantes que seguirán empujando asediados por el misterio de la escritura otra, la de los nudos borromeos, aquella que puede escribir fragmentos de real y, quizás, también la posibilidad de inscribir un día la relación sexual tal y como Lacan apuntó en el Seminario 18 al final de la clase sobre Lituraterre: «Una ascesis de la escritura no quita nada a las ventajas que podemos extraer de la crítica literaria. Para concluir con algo más coherente, me parece, debido a lo que ya presenté, que eso no podría pasar más que confluyendo con ese está escrito imposible con el que un día se instaure la relación sexual».
Fuente: Muga Psi.