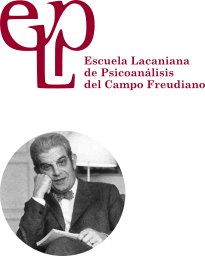Opresión pedagógica en la sociedad de control | Marcelo Barros

 San Agustín recuerda que su niñez era más entusiasta ante los juegos de pelota que ante los ejercicios de lengua y matemática. Esa falta de atención escolar era castigada de modo corporal por sus maestros. Sus padres sufrían con ello, pero se resignaban a lo que durante siglos fue una práctica instituida y corriente. Con todo, pese a ser un hijo de su tiempo, San Agustín consideraba que una verdadera enseñanza se funda en suscitar el entusiasmo por conocer el mundo y no en el temor. Eso nos demuestra que a veces es bueno no estar a la altura de la época, y que, como decía San Pablo, no hay que conformarse al siglo.
San Agustín recuerda que su niñez era más entusiasta ante los juegos de pelota que ante los ejercicios de lengua y matemática. Esa falta de atención escolar era castigada de modo corporal por sus maestros. Sus padres sufrían con ello, pero se resignaban a lo que durante siglos fue una práctica instituida y corriente. Con todo, pese a ser un hijo de su tiempo, San Agustín consideraba que una verdadera enseñanza se funda en suscitar el entusiasmo por conocer el mundo y no en el temor. Eso nos demuestra que a veces es bueno no estar a la altura de la época, y que, como decía San Pablo, no hay que conformarse al siglo.
La pedagogía de hoy ya no recurre al castigo corporal. Si algún educador lo hace, será visto –con toda razón y afortunadamente- como una aberración y no como norma. La sociedad de control, que va de la mano de la democracia, no disciplina al sujeto mediante la intervención de una figura autoritaria. Sin embargo, que la forma control del poder sustituya a la forma disciplinaria y patriarcal no significa que no pueda ser eventualmente opresiva. El azote, la amenaza y la intimidación no son el único modo de oprimir a alguien, de ahogar su singularidad, de quebrar su espíritu, de homogeneizarlo. Se puede hacer todo eso bajo un discurso democrático y, sobre todo, científico. Es en nombre de los saberes establecidos y políticamente correctos que las instituciones educativas recurren al consejo experto que lleva a medicar a los niños, a someterlos a evaluaciones psicopedagógicas, a veces sin otro fundamento que el de la imposición de estándares de conducta. Esta vez la exigencia de esos estándares no se apoya en un discurso político-religioso, sino en las estadísticas y la calificada opinión de las comisiones de expertos. No se le pega al niño para hacerlo entrar en la norma. Se lo medica. Y eso es uno de los ejemplos paradigmáticos del biopoder. Se interviene directamente en el cuerpo sin mediación autoritaria, sin postular ideales (explícitos), sin instituir a nadie en el lugar del amo, pero también sin rebelión, sin mayor posibilidad de cuestionamiento, sin odio. Winnicott tuvo el acierto de no ser un "militante de la sensibilidad" y de saber valorar los aspectos positivos del odio.
El "todos iguales" que subyace al espíritu democrático de la época es hoy indispensable. Pero plantea nuevos problemas como la homogeneidad globalizada y el borramiento de las diferencias. No se trata de medir comparaciones entre el azote y la ritalina. Porque justamente es lo que nuestra época hace: medir, evaluar, cuantificar, comparar. Acaso San Agustín nos parezca "adelantado" al pensar que la verdadera enseñanza reside en entusiasmar, en suscitar pasión por un tema. Cosa imposible desde el inicio, si el mismo enseñante no está entusiasmado. Pero San Agustín no era un moderno. La verdadera enseñanza es eterna. No tiene época, o más bien insiste a través de las épocas y a pesar de ellas. No es privativa –para nada- de la "pedagogía moderna". Es un acontecimiento libidinal. El deseo que surge de un encuentro y que puede asumir las máscaras de la simpatía o incluso del odio, pero que habrán de estar sostenidas por un deseo que no es deseo de dormir.
Fuente: marcelobarros.com