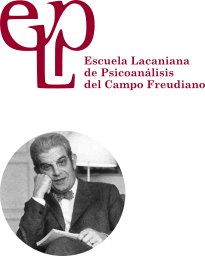La reunión. Cuento del libro MÁS LÍBRANOS DEL BIEN, de Gustavo Dessal.
(Momento de la lectura del cuento por parte de un actor).
REDACCIÓN: Publicamos un extracto del cuento titulado "La Reunión" que forma parte del libro de relatos Más líbranos del bien, cuyo autor es Gustavo Dessal, psicoanalista lacaniano en Madrid.
La reunión
I
Envuelto en su bufanda de cuadros y el humo del cigarro que deformaba entre los dedos, el gordo Farengo se puso de pie, una vez que pudo desatascar su barriga aprisionada en el estrecho margen que había entre el borde de la mesa y la silla apoyada contra la pared. El mero inicio de su movimiento bastó para hacer estallar una salva de vítores y aplausos, que el gordo agradeció invitando a restablecer la calma y el silencio, porque esa noche, empezó diciendo, estaba más inspirado que de costumbre, lo cual era ya mucho anuncio, puesto que hacía más de cincuenta años que Farengo oficiaba de poeta mayor del grupo, y su labia no había dejado de aumentar con el paso del tiempo.
Como todos los años, la cantina se cerraba esa noche al público, y la gran mesa estaba reservada para ellos, los ex-compañeros del Instituto Lasarre, que sólo por motivo de defunción se atrevían a incumplir su compromiso de asistencia. Jiménez, el único que mantenía intachable su profesión de soltería, había sido siempre el maestro de ceremonias, y el encargado de confeccionar un menú que a la vez cumpliese los requisitos de llenar con un mínimo de dignidad los estómagos sin vaciar demasiado los bolsillos, puesto que la fortuna no les había sonreído a todos con la misma gracia.
Durante más de cincuenta años, cada velada había transcurrido como una copia idéntica a la anterior, y todo era cristalinamente previsible. El tiempo de convivencia en el instituto había engendrado un acervo de historias y anécdotas convertidas en tradición cultural del grupo, una suerte de mitología privada que nadie se cansaba jamás de volver a comentar y reinterpretar. Primero venía el rosario de hazañas sexuales, costumbre que se había ido reforzando conforme la insidiosa vejez se apoderaba de todos ellos, una especie de exorcismo para alejar los demonios de la decrepitud. En segundo lugar, el recuerdo emocionado de los profesores, incluso de aquellos que los habían torturado con sus tablas de logaritmos o sus análisis gramaticales, curioso caso en que el tiempo, lejos de acrecentarlo, es capaz de disolver el rencor y sustituirlo por la compasión, incluso la ternura. Luego se abría el turno de los grandes clásicos. El día en que Salvieri había conseguido ensartar un pequeño anzuelo en la peluca de la profesora de dibujo, atando luego el sedal al respaldo del asiento, de modo que al finalizar la clase la pobre señora de Bustamante se incorporó enseñando su lustrosa y patética calva, o aquella vez en que el tuerto Sanjenjo se había colado por la noche en la sala del rectorado, sustituyendo su bochornoso examen de trigonometría por una nueva versión, corregida y mejorada. Quiso la mala suerte que el portero del turno noche escuchara ruidos en la sala y acudiera con su linterna, lo que obligó a Sanjenjo a permanecer dos horas debajo del escritorio, con los calzoncillos manchados, sin atreverse a salir. Era una lástima que el tuerto ya no pudiera contar la historia, pero el resto de los compañeros no permitía que su memoria se apagase, y era de rigor que la cena no acabara sin que se volviera a narrar la epopeya como si nadie la hubiese oído jamás.
Aunque indefectiblemente empañado por alguna pérdida, cada reencuentro era en cierto modo una realización de la felicidad, una noche en la que la sagrada ceremonia de los recuerdos mantenía por unas horas en la sombra los infortunios ulteriores que había traído la vida, y cuyas huellas podían leerse en los rostros de esos viejos que reían sin parar, mientras el vino les ahuyentaba la conciencia de ser abuelos. Ahora era el turno del gordo Farengo. Su discurso era el momento más esperado de la noche, y como obedeciendo a una orden superior, el silencio se impuso de golpe, cuando Farengo se aclaró la garganta y empezó a desgranar el prodigio de su verbo. Queridos amigos, queridos compañeros, a nosotros nos fue revelado el misterio, el secreto que los antiguos persiguieron en el libro de los cielos y en el rescoldo del fuego. Del sentido de la vida, del fin último de la existencia, preguntas que atormentaron las cabezas de todos los tiempos, nos fue concedido a nosotros el privilegio de su respuesta, que reside en este ritual de cada año en el que volvemos a alzar nuestra copa, por nosotros y por los que ya no pueden acompañarnos, porque se han quedado en el camino. Con más o menos variaciones, algunos adjetivos añadidos allí, otros quitados allá, el discurso del gordo Farengo comenzaba de este modo, y llegado a este punto recogía la primera cosecha de aplausos y alguna que otra lágrima disimulada. Sin embargo, el anuncio de que esta vez la inspiración sería mayor que nunca, agregó una nota de curiosidad en el ánimo de los presentes, más preparados que de costumbre para emocionarse con la prosa alambicada del compañero Farengo. Los camareros ocuparon sus puestos de pie, al costado de la barra, y los cocineros salieron de la cocina con sus gorros blancos en la mano. Ellos también formaban parte de la tradición, y por nada del mundo iban a perderse el discurso anual de ese anciano rechoncho que no se separaba de su bufanda ni en los meses de verano, conductor de autobús jubilado y lector impenitente de Séneca y Ovidio, a quien su madre viuda no pudo costearle la carrera de letras porque apenas tenían para comer.
Queridos compañeros, comenzó el gordo, calentando de a poco el instrumento de su voz, esta ocasión es siempre propicia para la nostalgia, pero hoy me propongo algo nuevo. Desde la última vez en que nos vimos, el año pasó como un cometa, un soplo, un rumor apenas perceptible. Algunos acontecimientos en los que no voy a detenerme me hicieron recapacitar y decidirme a erradicar la nostalgia de mi vida. La nostalgia es un sentimiento traicionero, un calor amable que nos reconforta los huesos sin que nos demos cuenta de que al cabo de un tiempo nos ha cocido a fuego lento, dejándonos secos y debilitados. Por esa razón, prosiguió Farengo, quiero invitarlos esta noche a una ceremonia de exorcismo, a decretar la expulsión de la nostalgia de nuestras vidas. En este punto, la voz del gordo había alcanzado su inflexión más dramática, y al cabo de unos segundos que dejaron a la audiencia suspendida en la incertidumbre, remató el discurso con una seriedad rotunda.
Esta noche nos vamos de putas, anunció levantando su copa y echándose el resto de vino al garguero.
Primero se hizo un silencio espeso, como si los presentes se negaran a admitir que el discurso había llegado a su final, y menos aún que su contenido fuese el que creían haber oído. Algunos se quedaron mirando al gordo con la boca entreabierta, azorados, y otros se atrevieron a soltar una tos apenas audible, una pequeña descarga nerviosa con la que disminuir el nivel de la tensión reinante. El gordo, que había echado la cabeza un poco hacia atrás para favorecer el trayecto del fluido, la volvió a enderezar, y enfocó la vista en el auditorio, que a su vez seguía contemplándolo con incredulidad. Qué pasa, los desafió casi gritando, es que ya no podemos, o es que de verdad nos hemos vuelto definitivamente tarados y sólo servimos para contar chistes. Farengo era un mago con las palabras, y desde chico siempre se había salido con la suya, cuando con los primeros balbuceos comprendió que de su boca emanaba un poder al que nadie podía resistirse. O casi nadie, porque una vez que se hubo producido la milagrosa transmutación del estupor en un estruendo de gritos y aplausos, Gancedo aprovechó el barullo y la confusión para hacer lo que había hecho toda la vida, y salió con disimulo a la calle, justo a tiempo para parar el taxi que pasaba por la puerta del restaurante.
Entretanto, en el interior del local reinaba un alboroto casi infantil. Todo el mundo apuraba el último trago de vino y se apresuraba a pagar la cuenta. Farengo volvió a reclamar silencio, y tras consultar la hora de su reloj anunció la segunda parte de su plan de la noche, la que en verdad tendría lugar primero en el orden de la ejecución. Invitó a formar fila en la calle, siguiendo el riguroso orden del instituto, y poniéndose él mismo a la cabeza de su entusiasta pelotón de viejos miró hacia la esquina, en el momento en que un autobús de largo recorrido daba la vuelta y se detenía frente a la cantina. Sacando pecho, levantó su brazo con ademán majestuoso y señaló al autobús, aquí llega nuestra carroza, dijo con voz engolada, vayan subiendo, señores, despacio, sin atropellarse, que hay sitio para todos.
Cuando por fin cada uno ocupó su asiento, el gordo pidió un aplauso para el conductor, un tipo joven y risueño que parecía contento con la misión que le habían encomendado. Mi sobrino Felipe, explicó el gordo gritando para superar el volumen de las voces, nos ha hecho el favor de tomar prestado este autobús de la empresa en que trabaja. Si lo descubren lo ponen en la calle, por lo cual supongo que sabrán apreciar este gesto de la familia. Aplausos renovados, pataleos y silbidos expresaron el agradecimiento de los ilusionados viajeros, a los que Felipe respondió agitando las manos a modo de saludo, tras lo cual puso en marcha el motor e inició el camino hacia el paraíso.
(Extracto del libro Más líbranos del bien presentado en Madrid el 13 de diciembre)