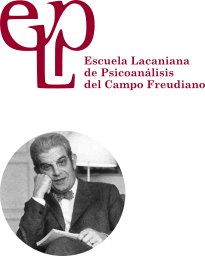Entrevista a José María Alvarez (Valladolid)

¿Cuándo y cómo nace en ti esa pasión que trasmites por la historia de la psicopatología, por los autores clásicos?
José María Alvarez: Lo primero de todo fue la pasión, después vino la locura, más tarde la historia, es decir, los clásicos, y, por fin, la transmisión. Soy hombre de pocas pasiones aunque intensas, cada vez más moderadamente intensas, cosa que me ha hecho más feliz con el paso de los años. Desde que recuerdo, la pasión me acompaña; la pasión entendida sobre todo como inclinación vehemente hacia algo.
Todo lo que escribimos, de todo lo que hablamos cuando enseñamos, aunque sean materias muy específicas, todo eso es siempre autobiográfico. Sé algunas cosas fundamentales de cómo he llegado a ser lo que soy. Me costó bastantes años de Psicoanálisis, pero mereció la pena, ya lo creo. Mi interés por la historia surgió ahí, en el diván. Tenía que responderme algunas preguntas acerca de mi propia historia, un tanto singular; supongo que como la de casi todo el mundo.
Respecto a por qué la locura y no otro ámbito del saber, creo que sobre todo por narcisismo. Alguien que ha marcado mucho mi vida, cuando yo no era nadie (lo digo en el sentido fuerte del término) me dijo que sería «un genio o un loco». Es un alivo no ser ni una cosa ni la otra, pero me construí con los ecos de esa referencia.
Los clásicos de la psicopatología y la locura fueron el tema de mi tesis doctoral sobre la paranoia. Le dediqué muchos años. Cuando lo recuerdo ahora, me parece que la escribí en un espacio que mezcla elementos de la consulta de mi analista y las bibliotecas que visité. En ese espacio pude apuntalar dos pilares fundamentales. Por una parte, recuperé y recreé la imagen de un padre elocuente; lo era, es cierto, aunque seguramente menos de lo que necesité creer para hacerme yo mismo elocuente. Por otra, aún tengo muy presente cómo quise, con el primer cuaderno que escribí de principio a fin, ser el primero para mi madre. Debe ser porque no lo conseguí, por lo que escribo libros muy extensos.
Con todas estas mimbres llegué un buen día a transmitir lo poco que sabía. Eso me ha hecho muy feliz. Por momentos sigo sin creerme que me escuchen o lean en serio. Prefiero pensar eso; la soberbia es un pecado deplorable. Lo hago con pasión porque el Psicoanálisis y la psicopatología son parte fundamental en mi vida. Es devoción, no obligación. Más que la materia que se enseña, lo que se transmite es la pasión.
¿Qué dirías que puede aportar la lectura de los clásicos de la psicopatología al psicoanalista de hoy?
José María Alvarez: A mi manera de ver, el estudio de la psicopatología clásica es fundamental para cuantos se forman en Psicoanálisis, Psicología clínica y Psiquiatría. Lo es porque contiene una enseñanza directa de las distintas formas de manifestarse el pathos.
Era bastante habitual que los alienistas pasaran muchas horas en los manicomios, que algunos incluso vivieran allí con sus familias. Durante los años que Paul Schreber permaneció ingresado en el manicomio de Sonnenstein, compartió mesa con su director, el Dr. Guido Weber. La observación de los enfermos constituía en sí misma una materia fundamental de estudio. Basta con dar un vistazo a los tratados de entonces, como el de Jean-Pierre Falret (Des maladies mentales et des asiles dalienés, 1864), para comprobar que se dedicaban a esta cuestión muchas lecciones, a veces las más importantes; había amplísimos volúmenes, como el Manuale di semeiotica della malattie mentali (1885) de Morselli o los Élements de sémiologie et clinique mentales (1912) de Chaslin, por entero dedicados a ello; libros de introducción a la clínica psiquiátrica mediante presentación de enfermos y comentarios de sus dichos, expresiones, vestimentas y comportamientos, como la Einführung in die psychiatrische Klinik (1901) de Kraepelin o las Leçons cliniques (1895) de Séglas, eran habituales. En eso, los clásicos nos han superado considerablemente.
Sin embargo, a medida que fue imponiéndose la mirada médica sobre la locura y la Psiquiatría se fue haciendo más y más científica, la observación de enfermos dejó de interesar y el diálogo con los alienados se fue acallando, hasta convertirse en un mero interrogatorio para conocer la gravedad del estado mental. Es muy elocuente, a este respecto, el interés que antaño suscitaron los escritos de los locos, y como, poco a poco tal como explica Rigoli en Lire le délire, esos escritos se devaluaron al convertirse en un mero instrumento destinado al diagnóstico.
En lo que se refiere a la creación de una semiología clínica y en la descripción de los tipos clínicos más llamativos, el período más brillante abarca todo el siglo XIX y las primeras décadas del XX. Las publicaciones actuales se nutren de cuanto se escribió entonces. Cuando se desconocen esas referencias tradicionales, la calidad de las publicaciones pierde enteros y los ensayistas se enzarzan en discusiones obsoletas. La riqueza del vocabulario que atesoran aquellas publicaciones y los matices que contienen sus descripciones son, en mi opinión, muy superiores a los nuestros. Por todo ello, considero que los clásicos de la psicopatología no pueden reducirse a un mero adorno, como algunos pretenden para dar lustre a lo que dicen o escriben. Son, por el contrario, la referencia primera.
Hace muchos años escribí un editorial para la revista Psiquiatría pública, titulado «Los clásicos, por supuesto». Me sorprendió el debate al que dio lugar, porque recibí algunas cartas acusándome de anacrónico y cosas así. Me parece que nuestra historia es demasiado reciente como para pecar de anacronismo, máxime si se tiene en cuenta que la mayoría de los debates actuales son una repetición de los que se sucedieron en los años fundacionales de la disciplina, a lo que hay que añadir que en la actualidad la amplitud de miras es un tanto estrecha. Piénsese, a este respecto, en ese cajón de sastre al que llamamos Trastorno bipolar, el cual se vende como un descubrimiento reciente. Pues bien, quien haya leído la última edición del Lehrbuch de Kraepelin, la parte referida a la locura maniaco-depresiva, sabrá de sobra que ya está allí, en toda su extensión y con todas sus contradicciones internas, ese embrollo del actual Trastorno bipolar.
¿Cuáles son, según tu opinión, las principales aportaciones del Psicoanálisis a la psicopatología?
José María Alvarez: Las principales aportaciones se pueden resumir en dos. Por una parte, las descripciones aportadas por la psicopatología clásica, acéfalas desde el punto de vista teórico, sólo alcanzaron a ser explicadas con el Psicoanálisis. Por otra parte, el Psicoanálisis ha contribuido a la psicopatología psiquiátrica aportando categorías nunca antes aprehendidas, como los estados límites, los narcisistas, los como si, esto es, categorías que, para ser captadas y formuladas, requerían de nuevos espacios y nuevas herramientas teóricas. Ambas contribuciones dan, en mi opinión, la razón a Foucault cuando sostiene, en su tesis doctoral, que el Psicoanálisis es el legítimo heredero de la clínica clásica. Trataré de explicarme con más precisión, señalando las deficiencias de la psicopatología psiquiátrica y aquellos ámbitos en los que el Psicoanálisis ha realizado sus aportaciones principales.
Comenzaré por la contribución teórica o explicativa, la primera que he mencionado. La psicopatología clásica aporta al conocimiento del pathos tres aspectos fundamentales. En primer lugar, la semiología clínica, esto es, el tesoro de términos creado para nombrar las distintas manifestaciones que afectan al sujeto trastonado. Yo diría que ésta es la mayor contribución de la psicopatología psiquiátrica; conocer esa terminología, advertir sus relieves y discriminar sus matices me parece esencial para nuestra formación. Opino que no se habla de la misma manera con un alucinado cuando se tiene presente, por ejemplo, la descripción clérambaultiana del Automatismo Mental; que tampoco se aprecia el calado y la relevancia de ciertas experiencias de autorreferencia si se desconocen las sutiles apreciaciones al respecto de Neisser o Meynert, por ejemplo. Para nosotros el conocimiento de la semiología es tan esencial como lo es la anatomía para el cirujano.
En segundo lugar, en materia de nosografía (observación y descripción aséptica del pathos, lo más objetiva que sea posible) se advierten ciertas deficiencias, puesto que la observación y la descripción son dependientes de una teoría; uno observa de acuerdo con lo que le permite su repertorio simbólico, de acuerdo con sus ideales, con sus filias y fobias, etc. En el terreno nosográfico nos encontramos lo mejor y lo peor de la psicopatología psiquiátrica. Con respecto a los delirios crónicos, por ejemplo, Lasègue nos ofrece una insuperable descripción del surgimiento y despliegue de estos delirios; en cambio, Magnan, echando mano de una metodología propia de la patología interna, propone un tipo de delirio crónico magníficamente descrito, pero con el único inconveniente de que no hay enfermos que se amolden a esa enfermedad.
Otro tanto sucede en el terreno de la nosología (intento de explicar o comprender los modos de enfermar y las diferencias con otras formas posibles). También aquí se aprecian propuestas muy variadas y de calidad desigual. En términos generales, las propuestas explicativas elaboradas por la psicopatología psiquiátrica se pueden calificar de pobres o muy pobres. Cuando Clérambault trata de explicar la etiología del Automatismo Mental recurre a un proceso histológico irritativo de progresión en cierta forma serpinginosa; esta hipótesis, a mi manera de ver, desmerece la enorme contribución descriptiva del Automatismo.
Como se puede advertir ya, sitúo el origen del Psicoanálisis en el curso de la historia de la Psiquiatría, precisamente en las incapacidades de la ciencia de dar cuenta de los hechos que describe y de tratar adecuadamente el malestar del alma. El Psicoanálisis surge en la grietas del edificio del saber psiquiátrico, en sus insuficiencias teóricas, en lo que se desdibuja de sus observaciones y en lo que la mirada médica no puede enfocar; ese territorio oscuro y confuso es el que ilumina el Psicoanálisis, al aportarle una consistencia teórica y explicativa.
Se entenderá mejor lo que digo con la siguiente ilustración acerca de las alucinaciones. A lo largo del siglo XIX y primeras décadas de XX se describieron las alucinaciones con todo lujo de detalles. En ese proceso se advierte con suma claridad cómo las alucinaciones se separan de otros fenómenos sólo aparentemente similares, en especial las ilusiones y las alucinosis; se constata además de qué forma el ámbito visual cede terreno frente al auditivo y verbal; por último, resulta llamativo también el paulatino desplazamiento desde los fenómenos más estruendosos y extravagantes a los más discretos y sutiles. Limitándome a la psicopatología francesa, esa enorme contribución se llevó a cabo con la ayuda de Esquirol, Baillarger, Séglas y Clérambault. A lo largo de ciento treinta años, progresivamente, el «visionario» de Esquirol, el «ventrílocuo» de Baillarger y Séglas, dieron paso a la figura del alucinado por excelencia, el xenópata u hombre hablado por el lenguaje, descrito por Clérambault. Todo este proceso culmina con la aguda propuesta de Séglas, escrita poco antes de morir en su Prefacio al libro de Henri Ey Hallucinations et délire (1934), según la cual las alucinaciones verbales no constituyen un apartado de la patología de la percepción; son, por el contrario, una patología del lenguaje interior. Quienes conozcan los estudios de Séglas sabrán que durante todas sus publicaciones anteriores defendió posiciones totalmente contrarias. Al final, aunque no fue capaz de explicarlo, cayó en la cuenta de que las alucinaciones y el lenguaje estaban hechos de la misma pasta.
Todo este pequeño rodeo para mostrar que los más brillantes observadores y retratistas del pathos intuyeron el papel del lenguaje en las alucinaciones. ¿Pero de qué papel se trataba? La clínica clásica no aportó al respecto ninguna respuesta. Pero sí lo hizo Freud cuando, desde sus primeros trabajos, mostró que los síntomas están conformados de acuerdo con las leyes del lenguaje. Y más aún, en el terreno de la locura y las alucinaciones, Lacan consiguió trenzar una respuesta cabal a todas esas admirables descripciones de sus compatriotas. El alucinado, el xenópata hablado por el lenguaje, constituye la fuente de inspiración de la teoría lacaniana según la cual el lenguaje es constitutivo del sujeto; de ahí el determinismo simbólico que presidió la doctrina clásica de Lacan. Hay en el último tramo de la enseñanza de Lacan, sin embargo, una vuelta de tuerca más: si se admite que el lenguaje es constitutivo del ser (parlêtre), podría pensarse una dimensión genérica de la xenopatía, una experiencia común a todos los hombres, a partir de la cual surgiría la nueva pregunta de por qué no estamos todos locos o por qué no todos experimentamos el lenguaje como un ente autónomo que nos usa para hablar a través de nosotros.
Como puede observarse mediante esta ilustración relativa a las alucinaciones, las aportaciones de la clínica clásica hallan en el Psicoanálisis su desarrollo más legítimo y su explicación más cabal.
Saco a colación este aspecto del lenguaje porque me permite mostrar otro punto fundamental. Soy de la opinión de que la mayoría de las construcciones teóricas elaboradas en el marco de la psicopatología psiquiátrica presentan un hiato situado entre el paso de la psicopatología a la Psicología general, es decir, entre lo que caracteriza al enfermo y lo que constituye al sano. Continuando con el asunto de las alucinaciones, da la impresión de que la psicopatología psiquiátrica describe con suma precisión la alucinación como alteración perceptiva y la diferencia de otros fenómenos vecinos, pero trastabilla y pierde la razón cuando intenta decir qué es la percepción o, mejor aún, por qué la alucinación es como proponía finalmente Séglas una patología del lenguaje interior.
Por último, me resta comentar brevemente el hecho según el cual el Psicoanálisis ha contribuido a la psicopatología psiquiátrica aportando algunas categorías (estados límites, narcisistas, como si, etc.), categorías que se basan en la observación y también en la relación (transferencia), asunto este último que la psicopatología psiquiátrica apenas considera.
A las cuestiones que acabo de apuntar, es necesario añadir la incidencia directa que tuvo el Psicoanálisis en el mundo de la Psiquiatría, nada más ponerse éste en marcha. Sobre este particular hay que tener presentes tres cuestiones de amplio alcance: en primer lugar, el binomio neurosis versus psicosis se debe sobre todo a Freud; en segundo lugar, el territorio de las neurosis era, hasta que Freud entró en escena, un auténtico galimatías; por último, también en el ámbito de la locura, la repercusión de Freud fue decisiva, como se advierte en el concepto bleuleriano de esquizofrenia.
¿Cómo ves las relaciones entre Psicoanálisis y Psiquiatría hoy? ¿Hasta qué grado sigue siendo la Psiquiatría «un monólogo de la razón sobre la locura», como decía Foucault?
José María Alvarez: La Psiquiatría no es una; es múltiple. En alguno de sus flancos, el Psicoanálisis y la Psiquiatría siguen caminando de la mano; eso lo veo todos los días en mi trabajo. Pero esta hermandad tiende a ser excepcional, al menos en estos momentos. La Psiquiatría actualmente hegemónica está al servicio de los intereses económicos de las grandes farmacéuticas. Su futuro, como en cierta ocasión dijo Germán Berrios respondiendo a una pregunta de Fernando Colina, será el que interese al negocio de las multinacionales de los psicofármacos. Cada vez estoy más convencido de que la Psiquiatría se ha enseñoreado de cientificismo para justificar su silencio con el loco. Por eso, Foucault sigue teniendo razón al afirmar que la Psiquiatría es «un monólogo de la razón sobre la locura». Cuando afirma eso en su tesis doctoral, lo que trata de resaltar es la desaparición con la entrada en la plaza de las ciencias del discurso psiquiátrico del binómio locura-razón. De manera que la razón se ha impuesto a la locura, la ha arrinconado y reducido a silencio. Cuando más se afianza esa separación entre la razón y la insensatez, más se recrudece el repetitivo monólogo de la enfermedad, esto es, la dimensión mórbida de esa experiencia tan humana.
Como soy dado a la unión antes que a la discordia, confío en que Psiquiatría y Psicoanálisis sumen sus fuerzas sin por ello renunciar a sus esencias. Hay, al menos, dos terrenos de confluencia: la investigación psicopatológica y la colaboración en materia de terapéutica; también hay territorios en los que se dan la espalda y mantienen las espadas en alto, como siempre ha sucedido en nuestra cultura entre los partidarios de las enfermedades del alma y las del cuerpo, entre los que se toman en serio lo que dicen los locos y los que piensan que eso son bobadas, como decía Kraepelin. Para contribuir a la convergencia, los psicoanalistas debemos hablar el lenguaje de la clínica cuando estamos con clínicos (psiquiatras, psicólogos clínicos, médicos) y el lenguaje del Otro social, cuando estamos entre la gente de la calle.
¿Hacia dónde va la psicopatología? ¿Cómo valoras el actual momento histórico de la disciplina?
José María Alvarez: El estado actual de la psicopatología es alarmante. Creo que vamos paulatinamente a peor. Por una parte, la enseñanza que se dispensa en la Facultades y en los Hospitales con los residentes, deja mucho que desear. Cómo no va a ser alarmante, si todo el saber psicopatológico cabe en un libro (DSM-IV), incluso en un Breviario.
Si la ocasión es propicia y el paciente consiente, suele acompañarme en las primeras entrevistas alguno de los residentes recién llegados. Al terminar, acostumbro a preguntarles sobre el diagnóstico. No fallan. Saben de memoria hasta el dígito concreto, por ejemplo: CIE-10, F32.9 (Episodio depresivo sin especificación). Inmediatamente les pregunto por lo que le pasa, de qué sufre esa persona y por qué sufre de eso; llegados a este punto, no saben qué decir. Saben diagnosticar según criterios internacionales, pero no tienen ni idea de qué le pasa al paciente.
Este hecho refleja con claridad el estado actual de la psicopatología: aprender a diagnosticar según las taxonomías internaciones es simple; eso se aprende en una asignatura de la licenciatura. En cambio, la psicopatología no se limita al diagnóstico y menos aún a diagnósticos basados en ese tipo de taxonomías estadísticas. La psicopatología debe aportarnos un saber más profundo y personalizado: saber qué le sucede a determinado sujeto; desde cuándo y en qué coyuntura apareció o reapareció; a qué se debe que sufra de eso y no de otra cosa; cuál es la función que desempaña tal síntoma en su economía mental; cuánto tiene de enfermo y cuánto de sano; en qué se soporta su relativa estabilidad, es decir, qué puntales no hay que tocar; etcétera.
Poder responder con rigor a estas cuestiones exige mucho tiempo de estudio y una larga experiencia clínica; pero no todo el mundo está dispuesto a gastar su tiempo en eso. Toda esa simplificación de psicopatología, ese aplastamiento hasta reducirla a un mero Breviario, tiene efectos contrastados entre los jóvenes que están haciendo la especialidad de Psicología clínica o Psiquiatría: cada vez son más lo que se sienten molestos con lo poco que les aporta hacer una especialidad tan limitada y unilateral, tan alejada de la reflexión sobre el pathos y del trato con el doliente. Yo confío en que la histeria y su desafío a los amos del poder y de saber, empuje de nuevo el péndulo hacia el territorio del alma y del diálogo con el alienado.
¿Qué balance haces de la aparición del DSM-III en 1980, y de su desarrollo a través del DSM-IV?
José María Alvarez: Desde su nacimiento, la Psiquiatría se halla en un proceso de continua refundación, en un esfuerzo permanente de reconocimiento y equiparación al resto de especialidades médicas. A mi modo de ver, buena parte de esas esperanzas se depositaron en el diagnóstico, esto es, en el establecimiento de taxonomías basadas en signos objetivos. La historia del DSM, analizada desde este punto de vista, es el intento de acreditación de la Psiquiatría como ciencia médica, como una especialidad médica más. Comoquiera que en ese proceso se ha incurrido en forzamientos y arbitrariedades, el resultado final resulta paradójico: unos se sienten satisfechos de ver, por fin, cumplido el sueño de Kraepelin, esto es, de haber transformado el pathos y la locura en enfermedades mentales naturales; a otros, en cambio, nos llama la atención la falta de rigor clínico y el exceso de intereses extraclínicos. En este sentido, en 1973, Akiskal se refería al incremento de los diagnósticos de depresión como una «seudoepidemia», una «moda» rayana en la esquizofrenia. Desde este punto de vista, conviene leer el DSM-IV a la par que la novela Monte miseria, de Samuel Shem.
La historia de los DSM es además la historia de la batalla contemporánea contra el Psicoanálisis, pues son las categorías clásicas del Psicoanálisis y de la clínica clásica (psicosis, paranoia, histeria, neurosis obsesiva, etc.) las que han sido sacrificadas en aras de la cientificidad, pero a riesgo de convertir esas taxonomías en un artificio tragicómico, en ciencia ficción. Mientras el DSM-I (1952) y el DSM-II (1968) se nutrían de una reflexión psicodinámica, el primero mediante la noción meyeriana de «reacción» y el segundo con las nociones de «neurosis» e «histeria», la ideología de las enfermedades mentales arrasó todas estas referencias con el DSM-III (1980). Esta taxonomía se debe sobre todo a Robert Spitzer, un analista renegado. Su propósito era muy claro: describir entidades naturales. Naturalmente, la osadía no llegó hasta el extremo de hablar de «enfermedades mentales», término que se encubrió con el eufemismo «trastornos mentales». De esta manera, Spitzer y el grupo de San Luis pretendieron devolver definitivamente la Psiquiatría a la Medicina y ningunear cualquier otra aportación que no encajara en el ámbito de la ciencia. Esa estrechez de miras ha lastrado el progreso de la psicopatología y de la terapéutica.
No creo haberme excedido lo más mínimo al enfatizar que la batalla librada por los ideólogos del DSM-III y del DSM-IV se libraba contra el Psicoanálisis. El propio Spitzer así lo escribió en 1985 (Archives of General Psychiatry): «Debido a sus raíces intelectuales en San Luis en lugar de Viena y con la inspiración proveniente de Kraepelin y no de Freud, el grupo de trabajo, se consideró desde el inicio como alejado de los intereses de que aquellos cuyas teorías y prácticas derivan de la tradición psicoanalítica».
Tampoco debe considerarse extremado el hecho de hablar de artificialidad al analizar los criterios que subyacen en esa taxonomía. Basta con informarse de qué tipo de intereses mediaron para extraer la homosexualidad del catálogo de trastornos; o a qué intereses obedeció la creación del Trastorno de estrés postraumático. En fin, la lista es muy amplia pero la ideología es siempre la misma.
En el proceso de elaboración del DSM-V parece que se imponen criterios dimensionales. Si la ampliación paulatina del número de trastornos ha contribuido a menguar la responsabilidad subjetiva, haciendo del hombre contemporáneo un ser cada vez más débil y dependiente, la «patologización» del hombre mediante la extensión ilimitada de las categorías dimensionales apunta en la misma dirección: cuantos más enfermos, más tratamientos, es decir, más negocio. Qué lejos estamos de aquel mundo que nos precedió, en el cual alguien como Séneca le escribía a su amigo Lucilio: «Te he prohibido deprimirte y desfallecerte» (Carta 31).
Según parece, si en el DSM-V se impone esa visión dimensional y continuista, la psicopatología seguirá perdiendo enteros. Cuanto más se generalicen y extiendan los trastornos, cuanto más territorio se les adjudique, mayor será la imprecisión. Bastará con dos o tres diagnósticos para encasillar a todos los pacientes; quizá, con poner en todas las historias clínicas Trastorno bipolar, sea suficiente. Esta tendencia recrudece dos problemáticas tradicionales. En primer lugar, se desecha el criterio por excelencia de la psicopatología: la distinción entre cordura y locura, es decir, entre neurosis y psicosis. En segundo lugar, si el saber psicopatológico se ha construido mediante el establecimiento de diferencias en especial, la oposición de unos tipos clínicos a otros y la discriminación de los signos morbosos, el hecho de meterlo todo en grandes sacos adecuados a los tipos de psicofármacos, no parece que sea una apuesta por la Psicología patológica.
Tú que has estudiado los textos clásicos, ¿qué diferencias fundamentales destacarías en las formas de expresión del sufrimiento mental desde entonces hasta ahora? ¿Qué influencia te parece que tiene la cultura actual en la expresión de la locura? ¿Qué nuevas demandas, qué nuevas patoplastias o qué «nuevos» trastornos llaman tu atención y observas como especialmente condicionados por los cambios socioculturales?
José María Alvarez: Estas preguntas son muy agudas, pero temo que mi contestación no esté a su altura. Recientemente Fernando Colina y yo escribimos un amplio artículo, aún inédito, titulado «Origen histórico de la esquizofrenia e historia de la subjetividad», en el cual proponenos algunos argumentos favorables al origen histórico de la esquizofrenia. En ese texto planteamos dos posibilidades a la hora de analizar las variaciones del pathos a lo largo de la historia: una se centra en los cambios que afectan a un trastorno concreto; otra, más amplia y ambiciosa, pretende diferenciar entre aquellas alteraciones que han estado presentes desde tiempo inmemorial (melancolía, excitación, paranoia, histeria, fobia, obsesión, etc.) y aquellas otras que parecen haber surgido en determinado momento histórico (esquizofrenia o automatismo mental). De la primera hallamos en la histeria un ejemplo incomparable: un fondo de insatisfacción intemporal e inmutable adquiere expresiones distintas en función de las figuras del saber y del poder a las que se interpele. Respecto a la segunda posibilidad, nos parece que la esquizofrenia (automatismo mental) tiene su origen en la modernidad con la aparición y desarrollo de la ciencia y la jubilación de Dios, hechos que produjeron una profunda transmutación de la subjetividad, cuya expresión más reveladora son las voces (alucinaciones verbales).
Los textos de los autores del siglo XIX y primeras décadas del XX describen cuadros que perviven hoy día, quizás de forma más atenuada en su expresión. Digo quizás porque también puede ser que más bien me inclino por esto último en la actualidad, merced al desarrollo de la psicopatología y del Psicoanálisis estemos en condiciones de aprehender fenómenos muy sutiles pero relevantes. Eso sólo es posible si se dispone de una lente, es decir, de una teoría, que amplifique la escucha y la observación. Con todo esto voy al hecho de que estamos en mejores condiciones, a la hora de diagnosticar una psicosis discreta, por ejemplo, que las que tuvo en su tiempo Leuret cuando escribió sobre la «locura lúcida».
Lo que acabo de apuntar es únicamente para resaltar que la escucha y la observación son teórico-dependientes. Hoy disponemos de una teoría psicopatológica muy superior a la que tuvieron nuestros clásicos. Pero también es verdad que en la actualidad ni se observa ni se habla con los pacientes, como sí se hacía entonces. A muchos especialistas se les podría imputar que «no ven pacientes», más bien son los pacientes los que les ven a ellos a lo largo de la mañana.
Como decía antes, estamos en un momento de la historia en el que se tiende a la debilidad, la dependencia y la molicie. Filósofos, sociólogos y psicoanalistas coincidimos en destacar la devaluación de las figuras de autoridad, de esos referentes que han servido de guía a nuestros antepasados, con todos los inconvenientes que eso acarreaba. En la época victoriana, en la que vivió Freud, la neurosis era el resultado de la renuncia al goce. Los valores sociales, el Otro social, promovían la renuncia a la satisfacción en aras de vivir conforme a ideales virtuosos. Eso está muy bien, desde luego, aunque no resulta tan evidente que nos haga más felices. A este respecto, parafraseando el título de dos obras de Sade, podemos sacar a colación «las desdichas de la virtud» y «las prosperidades del vicio», para señalar con ello que la renuncia y la asunción de la civilización y de la cultura no garantizan la felicidad; tal es lo que propone Freud en El malestar en la cultura: «El precio del progreso cultural debe pagarse con el déficit de felicidad». Dicho en otros términos: cuanto más se renuncia, cuanto más se quiere satisfacer al superyo, más exigente se vuelve éste, como si de un glotón insaciable se tratara. Además, a mayor renuncia, mayor culpabilidad; la liberación que cabría esperar de la renuncia no sólo no se produce, sino que se recrudece la culpabilidad. Por eso evocaba el título de las obras del Marqués de Sade. Pues, según este parecer, da la impresión de que los más infelices son los buenos ciudadanos.
En la época de Freud, incluso la satisfacción debía ocultarse y estaba mal visto mostrar de lo que uno gozaba. Hoy sucede todo lo contrario, como desgraciadamente se comprueba al escuchar todos esos testimonios obscenos que inundan la programación de la televisión. Sin embargo, aunque los tiempos cambien y la expresión del pathos varíe, la pulsión está ahí, monótona y acéfala. Y, como sabemos, la pulsión siempre consigue la satisfacción aunque no le agrade al sujeto. Por eso Lacan, en Televisión, afirmó, de forma un tanto provocativa, que, desde el punto de vista de la pulsión, «el sujeto es feliz».
Como es natural, en la clínica actual tiene especial importancia el tipo y las maneras de gozar del hombre de hoy. Si algo caracteriza las formas de gozar actuales es su alejamiento del lazo social. La división subjetiva, la falta, la insatisfacción, esto es, la fuente del deseo parece obturada por el sinnúmero de objetos de satisfacción de los que la técnica nos provee y renueva a diario; objetos, al fin y al cabo, que funcionan como tapón de la castración pero que nos hacen más débiles. Este hecho se observa con una claridad palmaria en el terreno de las relaciones que establecen los jóvenes: al suprimirse el cortejo, la seducción, es decir, el tiempo necesario para que la inquietud o la angustia fragüe el deseo y le dé consistencia, lo que sobreviene es un paso directo al goce. De esa forma, cuanto más se cortocircuita el deseo y el amor, cuanto más rápido se accede al goce, mayor es la insatisfacción y la desesperación; por tanto, mayor es el empuje a repetir ese tipo de comportamientos, entre cuyos resultados se observa esa debilidad y molicie de la que hablaba.
Creo que ese tipo de goce autístico, ese dar la espalda al otro, está en la base del aumento de los síntomas sociales, el consumo de drogas, las adicciones a cualquier objeto o sustancia, las patologías del acto. Con razón, Lacan denominó a esta época «la era del niño generalizado». Lo terrible es que por no hacerse responsable de su goce, el sujeto tampoco inventa ninguna otra ruta de satisfacción que pase por el otro y lo mantenga en el mundo saludable aunque insatisfactorio del deseo.
Quizás por todo esto (la devaluación del Nombre-del-Padre y el auge de las formas autísticas de goce), lo que escuchamos en las consultas contrasta, en algunos casos, con los historiales clínicos de Freud. Da la impresión de que muchos sujetos se mantienen permanentemente en la queja, sin construir un síntoma consistente. Como sabemos, para tratarse y poder curarse es necesario construir un síntoma y rectificar la posición subjetiva, esto es, asumirse como sujeto que participa en el drama en el que se ha metido. En este punto hallamos a día de hoy numerosas dificultades.
Por otra parte, junto a este tipo de sujetos, a diario nos encontramos con las neurosis de siempre y con las psicosis que describieron los clásicos. Con respecto a las formas de presentación de la psicosis, también se observa, me parece, una atenuación de la expresión sintomatológica. Junto a la esquizofrenia, la paranoia y la melancolía, cada vez tratamos más psicóticos discretos o «normalizados», término que empleo a propósito puesto que muchos de ellos se sostienen en una hipernormalidad que pasa desapercibida.
¿Piensas que el biologicismo, la concepción naturalista de las enfermedades mentales, está ganando terreno en la Psiquiatría actual? En el momento actual, ¿cómo valoras la dialéctica entre la patología de lo psíquico y la Psicología de lo patológico, que en otro momento representaron la obra de Kraepelin y la de Freud?
José María Alvarez: Sí, desde luego que ha triunfado la patología de lo psíquico, el positivismo y los ideales naturalistas de las enfermedades mentales. Nosotros, por el momento, hemos cedido mucho terreno en esta pelea desigual. En estas circunstancias, nuestro compromiso con el Psicoanálisis, con la clínica stricto sensu, es el arma más eficaz. Si queremos avanzar, es necesario que recuperemos, ampliemos y mejoremos el lenguaje de la clínica. Hay tipos de síntomas, pero «hay una clínica» decía Lacan en «Introducción a la edición alemana de un primer volumen de los Escritos» que es anterior al discurso psicoanalítico. Nuestro compromiso implica conocer esa clínica y desarrollarla. Pero nuestro progreso se producirá en la medida en que seamos capaces de atender y de explicar lo que no entra en el «tipo», es decir, lo que es más singular de cada uno.
Soy optimista. Lo manifestaba antes cuando comentaba que ya resuena un cierto ruido proveniente del malestar ante la medicalización global y el canto a la irresponsabilidad. Si la histeria frustró los sueños de compresión alumbrados por la Medicina y la Neurología, si la histeria fue la puerta de entrada a esa «otra escena» en la que se edificó el Psicoanálisis, también ella terminará por poner en un brete a este nuevo amo del saber y del poder. Porque basta con que haya una figura que se arrogue un saber o que tenga a gala ostentar un poder, para que el sujeto histérico le demuestre su impotencia.
Tú has reivindicado la participación y responsabilidad del loco en su locura. ¿Puedes comentarnos algo al respecto? ¿Cómo te parece que esto se traduce en la manera de tratar a los pacientes psicóticos?
José María Alvarez: Los pacientes psicóticos están locos pero no son tontos. Tenemos razones basadas en la clínica para defender la participación y responsabilidad del loco en su locura. Los psicóticos son más rigurosos que nosotros. Por eso, cuando se trata de la responsabilidad subjetiva, es frecuente que ellos la reclamen. Los ejemplos al respecto son numerosos, pero conviene tener presente el de Louis Althusser, tal como lo narró en su autobiografía El porvenir es largo.
Considerar que el sujeto es responsable, esté o no loco, es confiar en su capacidad de reequilibrio. Por supuesto, no estoy hablando de la responsabilidad penal; eso es asunto de la Justicia. La responsabilidad subjetiva es la condición necesaria de cualquier tratamiento psíquico. ¿De qué se ha de curar alguien que no tiene ninguna relación con lo que goza o sufre?...
La continuación de esta apasionante entrevista, la podrán leer aquí: http://www.temasdepsicoanalisis.org/entrevista-a-jose-maria-alvarez/