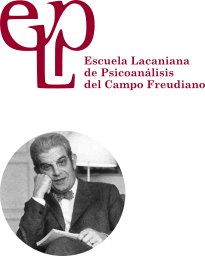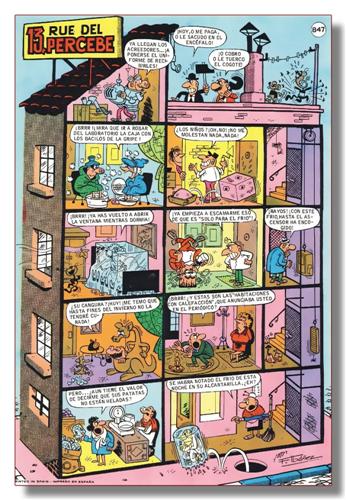Dossier: EL PORVENIR DE LA INTIMIDAD*. José R. Ubieto, Miquel Bassols, Enric Berenguer (Barcelona)
La intimidad es una noción que se afianza a lo largo del siglo XIX en el marco de una cultura burguesa que hace de la vida privada y del yo su referencia civilizatoria. Se acepta así que cada uno es conocedor y dueño de sus secretos, tesis que empieza a desmontarse con el descubrimiento freudiano del inconsciente. Hay secretos íntimos para nosotros mismos y la ilusión de ser transparentes sólo se sostiene en ciertos momentos de la infancia cuando pensamos que los padres leen nuestros pensamientos.
Hoy esta intimidad sufre una profunda transformación y prueba de ello es la popularidad del concepto de extimidad. Generalmente se usa como si fuera el reverso de la intimidad y se asemeja al hecho de que hoy lo íntimo ha devenido público. Para Lacan, autor del neologismo, extimidad tiene otro significado, alude a aquello más íntimo que sin embargo es irreconocible para el sujeto porque se sitúa en el exterior, como un cuerpo extraño. Se trata de otra intimidad que, a pesar de parecernos ajena, nos es tan familiar por constituir el núcleo de nuestro ser. Es el interior intimo meo de San Agustín o ese odio que imputamos al otro por su extranjeridad o diferencia- y que sin embargo nos constituye a cada uno.
El porvenir de la intimidad va hoy a la par de las tecnologías digitales, que sostienen la ilusión de que se podría extraer la verdad del sujeto incluso aquello más opaco. La previdencia de Minority Report cada día resulta menos ficción y ya se especula con tecnologías capaces de leer nuestros pensamientos (!) o sistemas de trazabilidad que no dejarían oculto ni un segundo de nuestras vidas, como sucede con los objetos que incorporan un GPS. Tres psicoanalistas analizan en el dossier estas transformaciones.
____________________________
LA INTIMIDAD A CIELO ABIERTO
José R. Ubieto
Una mujer de mediana edad llama a la radio para explicar lo triste que se siente tras una ruptura sentimental. La locutora le pide detalles y ella cuenta que la relación duró un mes pero -añade- llegamos a un punto tal de intimidad como nunca hasta entonces, ni siquiera con su ex pareja de la que acababa de separarse. Lo sorprendente viene luego, cuando aclara que nunca se vieron y tan sólo compartieron una foto y largas horas en el chat.
Historias como ésta son ya frecuentes en las consultas de los analistas, hombres y mujeres que comparten su intimidad vía online no sin sorpresas, como relataba un adolescente sobre sus conversaciones en un grupo de whatsapp: No puedes imaginar lo que llego a decir, ni yo mismo me reconozco a veces.
¿De qué intimidad se trata aquí? ¿De aquello que antes nos avergonzaba decir en público y ahora el anonimato digital nos libera del pudor? ¿Por qué este muchacho se sorprende de sus propias palabras? A ver si resulta que la eficacia del yo, como gestor de las emociones, es una ilusión que esconde algo tan opaco y tan desconocido para nosotros mismos, que lo que llamamos intimidad compartida es en realidad una especie de pseudointimidad.
Por otra parte ¿qué tienen que ver una concejal toledana, dos policías locales de Cerdanyola, los ganadores de los Oscars 2014, los Clinton y dos adolescentes de Girona practicando sexting? Su performance digital se ha difundido ampliamente por las redes sociales, en algunos casos aparentemente contra su voluntad y en otros de forma manifiestamente intencional. Digo aparentemente, porque ya Freud nos advirtió de los actos fallidos como vía de acceso al inconsciente.
¿Qué hay en común entre estos ejemplos de chats, whatsapp y selfies? En todos se ofrece algo a la mirada del otro, dan a ver aquello que hasta hace poco parecía reservado al ámbito de lo privado, de la intimidad. Muestran que no sólo nosotros miramos a través de la cámara, sino que es la cámara quien nos mira y nosotros accedemos a prestarnos como objeto de esa mirada, compartida luego por millones de ojos en la red.
Sabemos por los historiadores de las mentalidades (Ariès, Duby, Ladurie) que la intimidad es un sentimiento de la modernidad que nace a la par que otros como la familia y la infancia, de allí que la propia arquitectura no introduzca elementos como los pasillos (distribuidores y garantes de la intimidad) hasta bien entrada la era moderna. La noción de la privacy se forjó a lo largo del siglo XIX en el seno de la sociedad anglosajona y en el marco de esa cultura burguesa que entroniza al yo como nuevo sujeto de la civilización. El comadreo del antiguo régimen, donde la socialización transcurre en la calle y a la vista de todos, deja paso a esa intimidad que, a partir de allí, ya sólo podrá tratarse públicamente a través de la ficción literaria o artística.
Curiosamente, esta intimidad que nace con el yo como refugio, se ve ahora convulsionada en el momento de la exacerbación del individualismo en el que el ego debe exponerse para tener valor. Las selfies, el sexting o el oversharing son solo un ejemplo de esa intimidad compartida que participa de las exigencias narcisistas del yo hipermoderno. En este proceso la tecnología ha tenido un papel decisivo.
Los antiguos miraban al cielo o consultaban los oráculos para escrutar el presente y adivinar el futuro. No fue hasta el Renacimiento que el anatomista Vesalio inauguró, con la autopsia (verse a sí mismo), la mirada sobre lo más íntimo de cada uno, hasta entonces ignoto. A él le siguieron, siglos más tarde, los rayos X y todas las tecnologías médicas actuales desde el endoscopio hasta las IRM (Imágenes por Resonancia Magnética).
El futuro inmediato nos propone un paso más allá donde el concepto de íntimo y privado se volatiliza bajo el imperativo actual del verlo todo. Si la mirada en la modernidad, como el voyeur de Sartre, se escondía por pudor, hoy la consigna es mirar sin vergüenza, mirarlo todo sin ocultarse.
Somos mirados desde antes de nacer (ecografías) y cada paso posterior es objeto de vigilancia, lo sepamos o no: escáneres corporales, cámaras de videovigilancia, redes sociales. El ideal de transparencia se convierte así en una ley de hierro y justifica el poder de Big Data y la difusión de gadgets como las Google Glass y otros artilugios de realidad virtual.
Mirar, ser mirado y dar a ver son, pues, declinaciones de esa pulsión escópica que muestran bien los reality shows donde ver y ser visto se confunden, y más que un Gran hermano que mira sin que le vean, aquí se trata de un pequeño hermano (todos los televidentes) que miran y gozan, al igual que los concursantes por ser mirados.
Estas tecnologías crean así una nueva intimidad y un goce añadido al ligar la mirada a ese voyeur universal. Mirada que es ya una mercancía con un gran mercado global y como tal se rige por la lógica capitalista del consumo: la fetichización de la mercancía que, en este caso, puede alcanzar un carácter pornográfico.
La intimidad expuesta, a cielo abierto, se revela así como un trampantojo, una pantalla o una voz que vela la imposible armonía de los sexos. Como le ocurre al protagonista de her, sumido en la nostalgia por la relación perdida, que intima con su sistema operativo y finalmente descubre que una voz incluso la sensual de Scarlet no es una mujer. Les aconsejo un antídoto: lean a Junichiro Tanizaki y su Elogio de la sombra.
******
CELOSA INTIMIDAD, OSCURA TRANSPARENCIA
Miquel Bassols
Dicen que Scarlett Johansonn se arrepentirá toda su vida del día en que se le ocurrió hacerse aquel selfie enviado por teléfono a su pareja. Su móvil fue hackeado para pillarle una imagen que seguirá dando vueltas en el mundo virtual por los siglos de los siglos. Por otra parte, a Demi Moore le chiflaba lanzar por Twitter las imágenes más íntimas de la vida cotidiana con su pareja para goce y disfrute de todos sus fans y curiosos varios.
Scarlett, celosa de su intimidad. Demi, justo en el otro extremo, exhibiéndola para provocar celos en la intimidad de los otros. Tal vez, pero ¿son tan distintas en realidad estas dos posiciones? La misma expresión celosa de su intimidad, nos indica ya el terreno pantanoso en el que nos movemos si oponemos tan simplemente el derecho de Scarlett a preservar su vida privada y el público exhibicionismo de Demi. Porque ¿cómo podría uno estar celoso de su propia intimidad? Mantenemos con ella una relación paradójica, queremos preservarla de la transparencia ante la mirada de los otros y a la vez no sabemos qué es lo que nos esconde ante nuestra propia mirada.
A no ser que en esta intimidad tan íntima se aloje finalmente una alteridad, la presencia callada de un Otro que ignoro más que a mí mismo y de ahí que lo escribamos con mayúsculas, un Otro del que será mejor entonces recelar y sospechar. San Agustín, citado por Lacan, lo dijo primero y mejor que nadie: interior intimo meo, más interior que lo más íntimo mío, allí donde habita la verdad.
Desde la perspectiva del inconsciente que se pone en acto donde el sujeto menos lo esperaba, se trata siempre de la oscura transparencia que se agita en la intimidad de cada uno. Creemos saber lo que escondemos en la intimidad, pero en realidad ignoramos qué deseo anida en ella.
Démosle pues otra vuelta al asunto: hay algo del exhibicionismo de Demi en el desliz de Scarlett, y hay también algo de la celosa Scarlett en la ostentación de Demi. En el juego de espejos y miradas, hay siempre algo que se hurta, algo que se encubre cuanto más se muestra y algo que se esconde precisamente cuanto más se exhibe. Se trata en este juego del tupido velo puesto sobre una verdad de la que no queremos saber nada. Hasta que un lapsus, un acto fallido, un pequeño desliz la hace aparecer donde menos se la esperaba. ¡Cuántas infidelidades descubiertas por un whatsapp no borrado a tiempo! ¡Cuántos fatídicos contratiempos al enviar un mensaje a la dirección que no tocaba o al pasar al acto en el momento más inoportuno! La tragicomedia de Dominique Strauss-Kahn fue un sonado ejemplo, pero tampoco François Hollande se ha encontrado tan a salvo de lo inesperado. Dicho de otra manera, mi inconsciente es mi propio y más celoso hacker, el que me hará saber de qué pie cojeo en el camino, más bien tortuoso, de mi relación íntima con el goce y con la verdad que ignoraba.
En el debate actual que se mueve entre el ideal democrático de absoluta trasparencia y el derecho irreductible a la privacidad, algo se ganaría si tuviéramos en cuenta esta variable, tan constante, del inconsciente que es mi propio secreto. Es tan secreto que, como se ha dicho del secreto de los egipcios, llegó a ser secreto para ellos mismos. En este punto, nadie está a salvo.
Los especialistas en protección de datos nos avisan por ejemplo de que llevamos una bomba de relojería en el bolsillo. Nuestros teléfonos móviles guardan tal cantidad de información privada, sobre todo la que nosotros mismos ya hemos olvidado, que cualquiera puede ser descubierto en su más querida intimidad sin poder defenderse del Gran Hermano. Y entendemos entonces que ya no hay posible refugio seguro. Nos pasamos el día resguardándonos en un laberinto de códigos, contraseñas, pins y passwords para terminar constatando lo inevitable: por razones de seguridad, no hay seguridad, ironizaba El Roto. Aquel temido Gran Hermano está hoy en cada uno de nosotros. Freud lo llamó Superyó.
Si la celosa intimidad es hoy moneda de cambio ofrecida al goce del Otro, es porque la mirada global ha bajado de los cielos para venir a encarnarse en la nueva religión privada de cada uno, más banal y terrena que las religiones colectivas, pero no menos insidiosa. En realidad, adoramos nuestra intimidad sin saber qué nos está diciendo con su opaca transparencia. Porque la verdad que nos esconde no es del orden de la mirada, no es del orden del espectáculo visual sino del orden de la palabra, de la palabra dicha y escuchada, de la palabra callada y descifrada. Las verdades que más nos importan vienen siempre a medio decir, escribía Baltasar Gracián.
En esta experiencia de la verdad más íntima, el psicoanalista no deja de sorprenderse en su práctica cotidiana. De buenas a primeras, en el primer encuentro con una persona que no lo conocía en absoluto hacía tan sólo unos minutos, escucha el secreto que había sido guardado tanto tiempo sin necesidad de contraseña alguna. Y un poco después, hasta el secreto egipcio que se había estado escondiendo a sí misma.
La verdadera intimidad habita en las palabras que hilvanan nuestras vidas, en su escondido sentido que no hemos llegado todavía a descifrar y que espera nuestra lectura. Tomen una palabra que haya marcado sus vidas, que los haya atravesado de forma irreversible, escuchen y persigan las infinitas resonancias que la envuelven hasta intentar llegar a su hueso, a su sinsentido más radical. Escucharán entonces lo que esconde su celosa intimidad, con su oscura transparencia.
¡Y qué no llegarían a escuchar así de sí mismas Scarlett la celosa y Demi la exhibicionista!
******
RESCATAR LO MÁS ÍNTIMO: UNA SOLEDAD
Enric Berenguer
Una joven, en la flor de la vida, me dijo con amargura: "Tengo trescientos amigos en Facebook, pero estoy sola". La soledad no es cosa de hoy, pero toma nuevas formas.
Cuando yo y algunos más éramos adolescentes, había el "juego de la verdad". Nos juntábamos amigos y amigas (esto era esencial) y preguntábamos. Se tenía que contestar verazmente. Lo raro era el malestar que te quedaba, porque dijeras lo que dijeras, aunque fuese "la verdad", ésta sonaba a falsa para uno mismo. Ya contada, se convertía en ficción... no en mentira, pero sí en algo cercano a la fábula. Lo esencial no había podido ser dicho, siendo como era inefable para uno mismo.
El hombre siempre luchó contra su soledad. Los medios digitales, al crear una inmensa comunidad imaginada ante la que presentarse, incluso confesarse, introducen en la vida un juego de la verdad universal, en el que cada uno hace lo que puede. En esos nuevos espacios, también en su versión telebasura de confesiones y espionajes, lo más íntimo supuestamente de la existencia es aireado... y, por un momento, se sostiene la ficción de una comunidad oceánica donde lo humano se comparte, donde la diferencia incómoda, pesada, opaca de cada cual se alivia.
En todo caso, una vez expuestas las partes más ocultas de la vida de un ser, se tiene la sensación de una especie de autopsia: en ella encontramos las razones de la muerte, pero el soplo de la vida está ausente.
Algo en nosotros se resiste a ser dicho, mostrado, compartido, y para que las palabras puedan transmitirlo hay que crear condiciones difíciles... ¡que ni siquiera es fácil mantener, no están garantizadas! La pareja es pensada, deseada, vivida muchas veces como un reducto donde la palabra pueda decir lo más íntimo porque ese otro, no cualquiera, sería capaz de acogerla. Pero el fenómeno, tan habitual, de la infidelidad, ¿no es también, entre otras cosas, la creación espuria de otra intimidad más íntima, a resguardo de un partenaire que ya "sabe demasiado"? El ser humano soporta mal la transparencia, aunque la pida a gritos. Y para defenderse de ella no siempre elige la mejor vía.
Vivimos todavía una época de entusiasmo por el poder de los símbolos. No sólo de las palabras, sino también de lo que se llama digitalización: todo puede ser traducido a signos, que a su vez pueden ser transportados, difundidos. Hoy leíamos en la prensa que la vida ya se puede leer y escribir en genes, por lo que se la podrá crear, incluso enviarla lejos. Con el poder de las cifras nos sumergimos en el corazón del ser y ya sabemos qué había allí.
¿Qué hay? Nada. En todo caso, nada de lo que buscábamos. Traducimos y algo se pierde en la traducción. Traducimos o nos traducen nuestra tristeza en "depresión" y algo se pierde. Se traduce la vida de alguien en una serie de diagnósticos del DSM y no se entiende nada. Se traduce un pensamiento en una cognición y lo esencial no está. Traducimos el enamoramiento en "química" y vuela. Traducimos el amor en una página de meetic y se nos escapa entre las teclas del ordenador. Traducimos nuestra verdad en un perfil, mostramos nuestros pensamientos... y cuanto más lo hacemos, si no nos engañamos, cada vez palpamos más que hay algo que no pasa, algo que no se puede enseñar porque es un punto ciego, que no se puede decir porque es un punto mudo. Con eso estamos solos.
Surge el dilema. La transparencia supuesta, una comunicación sin límites, todo ello es nuestro mundo, no está ni bien ni mal, quizás esté más bien que mal, es el horizonte de nuestra existencia. Pero, ¿qué se hace con lo ciego y mudo? ¿Se finge que no existe para luego meterlo en alguna forma de contrabando? No hay duda: el juego de la verdad global crea su contraparte de mentira. Por eso, el modelo más común de la palabra hoy día, empezando por el discurso político, es la publicidad. Y entre bambalinas, los mundos ocultos proliferan, la verdad se fuga y cuando vuelve no siempre adquiere los rostros más bellos.
En esto radica quizás lo más profundo de un grito que ha surgido no hace mucho y que todavía resuena: "No nos representan". Debemos entonces preguntarnos: ¿qué nos representaría, si no del todo, al menos un poco menos falazmente? La cuestión es cómo hacernos menos cómplices, solos o asociados con otros igualmente solos. Y no es contradicción.
La identidad, el uso de las identificaciones, es el recurso más expeditivo que el discurso, especialmente el político, ofrece para tapar la soledad más esencial. Pero cuando tan fácil se vuelve hipnotizar a grandes masas con consignas fáciles, nada verdadero de cada cual está en juego. Entonces, secretamente, todo tiende hacia la más profunda desafección. Todos juntos en torno a un soy o a un pienso, pero interiormente más distantes. Más distantes también, aunque parezca lo contrario, de ese soy y ese pienso. Es el independentismo generalizado, que no parte de donde se suele creer vean a Aguirre huyendo de los de movilidad.
Resistamos a las identificaciones que se nos ofrecen. Reinventemos la intimidad, pero no la intimidad burguesa, sino la de un sujeto solo en su responsabilidad, capaz, por eso mismo, de interesarse en común por otros tan solos como él y cuya vida no gire en torno a un slogan, una consigna. Esto, hoy, pasa por formas de activismo... hasta que la política se dé por enterada.
La soledad del desahuciado simboliza la de cada uno, si la sabemos leer.
________________________
From: La Vanguardia, suplemento Cultura/s.