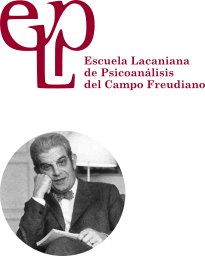"Cuando un hombre vuelve a casa" de Thomas Vinterberg. Irene Domínguez Díaz (Barcelona)
Contra el sopor de un verano que perdió para siempre los revestimientos simbólicos de las vacaciones escolares, siempre recurro a la misma medicación: meterme en alguna sala de los cines Verdi, y más aún si, en cartelera, hay algún director con sello propio. Es el caso de Thomas Vinterberg. Cómo no recordar su inolvidable Celebración en el marco del movimiento Dogma, uno de los experimentos de cine más interesantes de los últimos tiempos.
Cuando un hombre vuelve a casa podría pensarse como el reverso de Celebración, puesto que sus tramas despliegan la arquitectura del Padre: si Celebración giraba en torno a su perversión, con mayúsculas, Cuando un hombre vuelve a casa lo hace en torno a su metáfora amorosa, con minúsculas.
S-se-sebastián es un buen chico que ha ido, desde la infancia, abriéndose un senderito entre los campos de trigo que rodean su mundo infantil. Tiene una madre que son dos puesto que ella convive con su pareja-, un padre suicidado por descuido en las vías del tren -borracho, putero y artista fracasado-, un trabajo de camarero, una novia para casarse y un nombre que balbucea entrecortado en un hablar de tartamudo.
En el mismo lapso de tiempo van a ocurrirle dos hechos fundamentales que, sin él saberlo, determinarán sus futuros pasos en la vida: el reencuentro con una novia que lo había dejado y que reaviva con una mirada toda su pasión, y la visita que todo el pueblecito que lo ha visto crecer prepara para recibir a su estrella predilecta: un cantante oriundo que se fue mucho tiempo atrás y que ha decidido regresar. La visita inesperada de este hombre cambia el relato de su historia. El artista consagrado en el extranjero es su padre.
El encuentro, entre el camarero y el artista excéntrico, sucede en el pasillo del hotel del pueblo. El personaje sin ganas de vivir, intratable, amargado y engreído, deviene imprevisiblemente un hombre sensible que se interesa por él y que quiere ayudarlo, puesto que sin saberlo reconoce a su hijo. Y Sebastián se deja, quiere acercarse al padre. Le cuenta la encrucijada amorosa -entre la novia y la amada- en la cual se encuentra, que es la misma en la que se encontró su padre, hace ya 20 años. Sebastián opta por los que lo dejaron, es un ser sin rencor.
La amada soñada de Sebastián es también la chica de la limpieza del hotel que su padre se tirará en una escena desprovista de cualquier narrativa. No puede resistirse a follarse una cualquiera para alejar los sinsabores del declive de su potencia sexual. Cuestión terapéutica, podría decirse. Mala suerte que, además, una vez finalizado el trámite, verifique que la mucama es la princesa del joven a quien ha cogido un insospechado cariño.
La escena más brillante de la película pone sobre la gran mesa de los comensales una confesión simultánea que le hacen, a cada cual de estos dos hombres, sus mujeres. La nueva novia del chico le dice que acaba de follarse al cantante y la mujer del artista, que el chico es su hijo. Acto seguido se lanzan a los puños y sellan de esta manera, para siempre, su amor paternofilial. La hostia sagrada que el hijo le propinará al padre será lo que disolverá para siempre su tartamudez y lo que le permitirá irse lejos de allí. Y es que ¿para qué sirve un Padre sino para exiliarse, irse muy lejos y poder de esta manera tener la opción de un día volver?
La lectura simple, fácil, nos ofrece un supuesto final feliz: el amor del Padre, su reconocimiento al hijo, hace posible que éste pueda sostener su enunciación sin tartamudear y emprender un camino propio en la vida.
Sin embargo, Sebastián ya tenía padre: el artista fracasado y borracho, suicida por accidente, que es exactamente el que se encuentra en el hotel. Toparse con su presencia física sólo le agregará la oportunidad de partirle la cara. Sin embargo, la posibilidad de girar la lectura hace las cosas más interesantes, puesto que en esta historia es el hombre que vuelve a casa para enfrentarse al Padre -al que es él y al suyo propio-, el que obtiene, de este modo, la posibilidad de cambiar su vida. Y es que sólo le es posible amar cediendo algo de su propia castración.
Precisamente la castración es el punto de viraje que Vinterberg hace con respecto a Celebración: pasar de la potencia perversa del Padre del goce, a la posibilidad de metaforizarlo -por la vía de su castración, de su impotencia- y convertirlo, de este modo, en una versión respirable del amor, que es exactamente lo que permite a un hombre amar a una mujer; eso sí, siempre convenientemente recubierta por los ropajes del amor paternal.
Sebastián va a proseguir su viaje en la vida por entre los frágiles senderos que desde su infancia ha ido abriendo entre los campos de trigo, pero que esta vez le llevarán más allá de las fronteras de su pueblo. El número de teléfono del padre que guarda en su bolsillo ahora sabe que no le va a salvar de nada, pero eso es precisamente el tesoro que constituye el encuentro: deshacerse de la idea de que su presencia hubiese hecho de él algo totalmente distinto.
Salí del cine con un sabor de boca desconocido. Pensé que quizás Thomas Vinterberg estaría enamorado o que, después de haber mostrado en Celebración las desgarradas entrañas del goce que se esconden en todas las familias, sintió que había también en eso algo de impostura. Así que, mostrarnos el reverso que está ligado a su propio retorno a casa se fue por muchos años de su Dinamarca natal- me trajo el estribillo de una canción: y es que también en el infierno llueve sobre mojado, lo sé porque he pasado más de una noche allí .