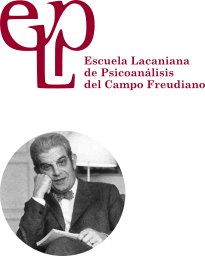¡ABRA LA BOCA, PERO NO DIGA NADA!* Gustavo Dessal (Madrid)
La tradicional e idealizada imagen del médico que, obedeciendo tan solo al noble juramento hipocrático, pone todo su empeño en la curación del enfermo o en el alivio de su dolor, quedó definitivamente cuestionada a partir de las dos tragedias que conmovieron el siglo pasado: el totalitarismo nazi y el soviético. Tanto en uno como en otro la participación, o mejor dicho la confabulación, de la medicina con las prácticas más abyectas de los campos de concentración y exterminio debería haber bastado para arrojar sobre ella una indisimulada e irreversible pátina de vergüenza.
La barbarie fascista fue el resultado de una conjunción de ingredientes demoníacos que, combinados en el mortero de ciertas condiciones políticas, dieron lugar a una experiencia cuya perversidad no conoció antecedentes comparables. El discurso científico-técnico, aliado con la medicina, la lógica productiva de los mecanismos industriales y un sistema burocrático administrado con recursos infinitos, se aliaron para encarnar el Mal más absoluto que la historia de la humanidad haya conocido nunca. Muchas fueron y siguen siendo las conciencias que se preguntan si aquello podría volver a suceder, y la respuesta es improbable, como tan impredecible es el futuro. Pero conviene tener muy presente el pasado, tan inmediato en la vivencia europea, para estar advertidos de que la época es propicia para el advenimiento de nuevas formas de fascismo, que tal vez no asuman la figura desnuda de la barbarie, pero que comienzan a asomar, animadas por una atmósfera económica, social y política, la cual esté probablemente generada por esas mismas fuerzas que se agitan en la penumbra, y que ya comienzan a mostrar sus primeros signos.
Hace pocos días hemos sido sorprendidos por la noticia de que los laboratorios Janssen han sacado al mercado un producto antipsicótico denominado Xeplion, cuyo componente activo es un palmitato de paliperidona, y que se promociona como un medicamento que, administrado en una dosis al mes, consigue aumentar la adherencia del paciente al tratamiento y eliminar los efectos secundarios", según palabras del director de Relaciones Institucionales y Nuevos Productos de Janssen-Cilag, el doctor Antonio Fernández.
Desde luego, no es esta la ocasión de evaluar la magnitud de correspondencia que existe entre el producto y su promesa. Sin duda, una medicina de tales características podría resultar indudablemente valiosa en el tratamiento de los pacientes psicóticos. Lo que produce una verdadera conmoción, son las declaraciones del actual presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, el doctor Jerónimo Saiz, que se suma a la noticia con la firme convicción de que sería conveniente que los médicos pudiesen contar con el respaldo judicial necesario para obligar a los pacientes resistentes a tomar esta medicación incluso contra su voluntad.
No habremos de juzgar las intenciones del doctor Saiz, y evitaremos la tentación de sucumbir a comparaciones odiosas con algunos de sus colegas alemanes y soviéticos que en el pasado contribuyeron tanto a enturbiar la función del médico y del psiquiatra. La lectura de otras entrevistas a este mismo profesor, y que pueden encontrarse en Internet, nos vuelve precavidos: muchas de sus declaraciones contrastan notablemente con la última que es objeto de nuestro comentario. Incluso pasaremos por alto la sencilla aunque burda operación de sospechar alguna clase de connivencia interesada entre los laboratorios y los que, como el doctor Saiz, consideran que la administración forzosa de un medicamento, justificada por supuesto en el bien del paciente y de su familia, es un deber que la medicina debe impulsar en la sociedad actual. Nos quedaremos tan solo con la pregunta de cuál es el concepto de salud mental que subyace a esta propuesta, y cuál es la posición ética que en la actualidad asume el discurso médico. Más concretamente el discurso de una buena parte de la psiquiatría, que no parece limitarse a seguir cumpliendo con su papel de lacayo y mamporrero de los intereses del mercado farmacéutico, sino que está dispuesta, a tenor de lo que sale de la boca de algunos de sus miembros ilustres, a ponerse nuevamente al servicio del discurso fascista, ese que hoy se viste con el disfraz de la economía globalizada, y cuyas acciones principales se dirimen en los grandes bancos y las agencias de clasificación.
Lo más interesante de la estrategia contemporánea del neofascismo es el hecho de que los acontecimientos se producen y se presentan en el mundo de tal manera que los ciudadanos son incapaces de advertir el nexo causal entre ellos, o el parentesco que los reúne secretamente. En apariencia, nada más alejado de la crisis económica (respetemos el eufemismo y señalémoslo tan solo con unas simples comillas) que la noticia sobre este medicamento y la propuesta de su administración compulsiva. Algunos podrían incluso leer esto último como un pequeño oasis de progreso en la lucha contra el sufrimiento humano, en el centro del espantoso desierto que la economía va extendiendo sobre el planeta.
Sin embargo, la idea de que el enfermo (por carecer de toda capacidad de juicio y conciencia de su enfermedad) debe ser obligado a medicarse, para lo cual el psiquiatra necesita contar con el apoyo de la fuerza de la ley, nos pone en el escenario de la misma lógica que caracteriza a todos los totalitarismos, tanto de cuño político como religioso: el concepto de que la verdad es una magnitud de valor universal, identificada a un bien que está por encima de toda consideración al individuo. Aquí, el loco no difiere mucho del judío, del disidente político, o del blasfemo: son cuerpos extraños a los que eliminar del organismo social, en beneficio de una felicidad que es preciso imponer a todos.
Se nos podrá objetar que nuestra comparación es desmesurada, que nadie propone la eliminación del paciente, sino por el contrario salvaguardar su bienestar y el de sus allegados. Cierto es que muchas familias carecen de los recursos sociales y terapéuticos necesarios para hacer frente a aquellos miembros cuya psicosis es francamente incompatible con una vida de convivencia, y que reclaman de forma desesperada un dispositivo que les permita contener la agresividad que a veces soportan por parte de aquellos enfermos cuya conducta puede alcanzar límites extremos. Sin duda, la reforma psiquiátrica promovida durante la transición, cuya indiscutible virtud fue la de contribuir a sacar a nuestro país del feudalismo social y cultural en el que se hallaba empantanado desde hacía siglos, arrojó a su noble paso efectos indeseados, y que retornan de maneras virulentas: es probable que la idea de acabar con los manicomios haya condenado a muchos locos a una errancia peor que su confinamiento, y a muchas familias al desamparo ante la locura. Pero la reforma psiquiátrica, a pesar de sus falencias, tuvo el mérito fundamental de partir de un concepto que hoy tiende a ser pisoteado, por no decir erradicado definitivamente de la formación psiquiátrica: el loco es un sujeto, un sujeto de pleno derecho, en el sentido de que incluso en la mayor de las enajenaciones debemos suponerle la posibilidad de asumir la lógica de sus actos, aunque en algunos casos puedan ser aberrantes o destructivos para sí mismos o para los otros.
Exterminar al sujeto puede muy bien ser compatible con la intención de ayudarlo, ya sea inyectándole al esquizofrénico una medicina contra su voluntad, o forzando a la anoréxica a que abra la boca. Por supuesto, la razón que se esgrime será siempre nuestro bien: el Gran Hermano se preocupa por sus criaturas, y se ocupa de su cuidado, incluso aunque para ello haya que someterlas a la ablación de su palabra. Desconfiemos, pues, de los Jerónimos que nos prometen un mundo más feliz si todos nos callásemos y preparásemos el glúteo para el mes que viene...
From: http://laotrapsiquiatria.blogspot.com/